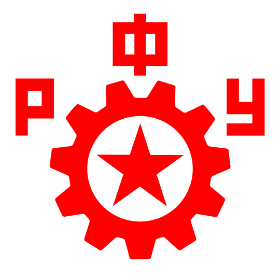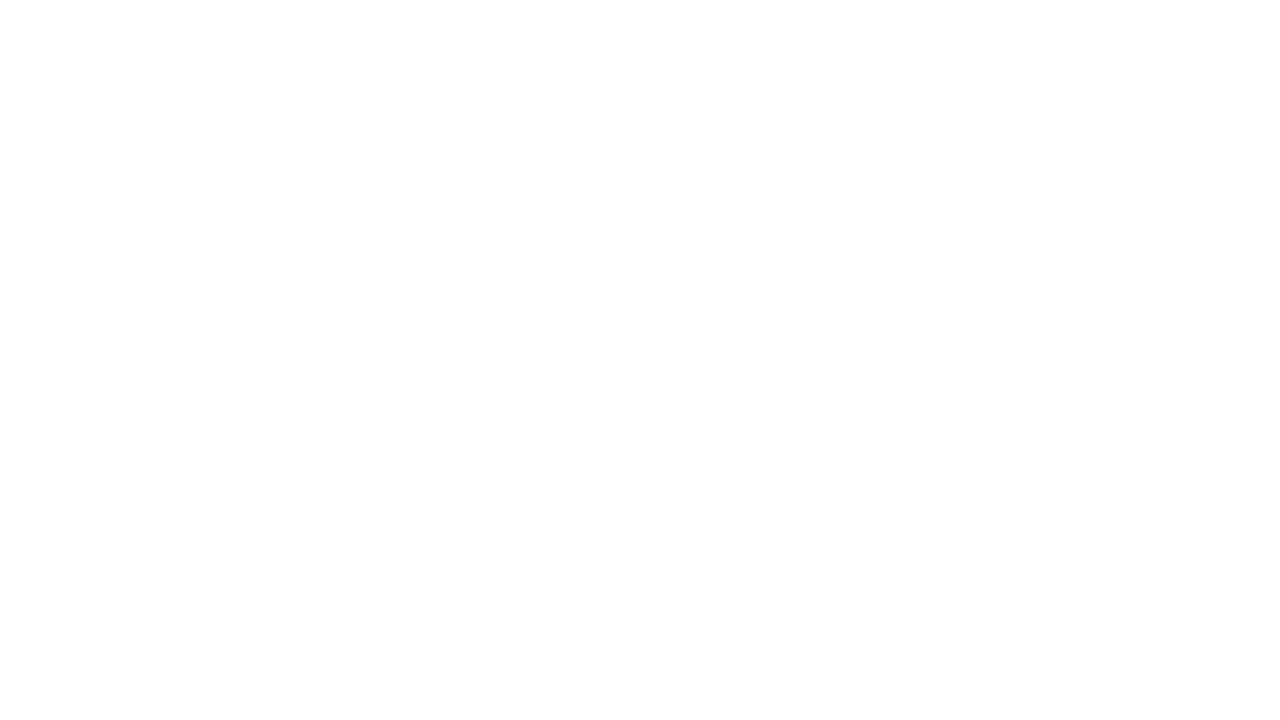
Protestas en Perú: ¿revolución o rebelión?
Tiempo de lectura ~ 1 hora 25 minutos
La lucha de clases es un elemento indispensable en el proceso de liberación del proletariado de las cadenas de la opresión y la impotencia, las cadenas invisibles que los trabajadores sentimos cada vez más claramente alrededor de nuestros cuellos con cada nueva ronda de crisis. Los comunistas no pueden ignorar tales luchas dondequiera que ocurran en el mundo. No hace mucho, en el opuesto hemisferio de nuestro hogar común, en Perú, se desarrolló un grave episodio de lucha de clases que desembocó en una huelga nacional en todo el país, y sería un crimen no intentar examinarlo y sacar algunas conclusiones. Porque por mucho que los gobernantes intenten dividir a los trabajadores de todo el planeta por nacionalidad, religión, orientación y otras características, todos tenemos el mismo problema: el capital y sus servidores. Nosotros trabajamos y ellos no; nosotros vivimos y morimos obedeciendo sus leyes, pero sus leyes no aplican a ellos; nosotros, los trabajadores, vivimos de cheque en cheque, arrastrando tras nosotros los pesos de hipotecas y préstamos, mientras ellos se apropian de los resultados de nuestro trabajo.
Y por eso las recientes protestas en Perú son tan importantes y relevantes. Nos proponemos averiguar las razones del descontento popular que desembocó en huelgas, multitudinarias protestas e incluso bloqueos de autopistas, así como si el proletariado peruano fue capaz, como mínimo, de conseguir lo que quería y, como máximo, de tomar el poder? Nos proponemos repasar el curso de los acontecimientos, tratar de encontrar el problema principal de las protestas y responder a la pregunta fundamental: ¿revolución o rebelión?
Antes de pasar a la sustancia inmediata del artículo, familiaricémonos con la parte de economía política. Los sectores más importantes de la economía peruana son la minería, la metalurgia no ferrosa, el complejo petrolero y, por supuesto, el sector bancario. El capital extranjero está muy interesado en los minerales de Perú, especialmente en el cobre: el país produce 2,6 millones de toneladas de cobre al año, lo que le sitúa en el segundo puesto mundial. Chile es el líder, con 5 millones de toneladas, el tercer puesto tiene la República Democrática del Congo, con 2,5 millones.
Esta desafortunada tendencia a exportar recursos comenzó ya en el cruce de las formaciones economico-sociales. La cuestión es que Perú resultó ser un país rezagado con respecto a los acontecimientos mundiales, donde los latifundistas no quisieron cambiar su feudalismo nativo por una especie de capitalismo utópico. Y entonces la joven burguesía peruana encontró una salida en forma de inversiones extranjeras y préstamos para la venta de recursos naturales. Aquí hay un detalle importante: la burguesía en sus inicios no tenía poder económico y, por tanto, tampoco influencia política, por lo que era vital para ella conseguir el apoyo de sus compañeros de clase del exterior. Al final, el astuto plan funcionó y la industria comenzó a desarrollarse, y la burguesía local le siguió. Pero no fue tan sencillo: posteriormente se produjo una situación muy desagradable cuando la burguesía extranjera decidió afianzarse allí, forzando al capital local a la posición de intermediario en la venta de los valiosos recursos peruanos.
Cabe señalar que este proceso ha creado un cierto desnivel en el desarrollo de las regiones de Perú - por ejemplo, los centros financieros, incluidos los extranjeros, con sus puertos para la exportación de materias primas se concentran en los territorios costeros. Al mismo tiempo, en el sur predomina una población rural relativamente pobre, dedicada a la producción de materias primas.
En conjunto, las exportaciones totales en 2022 ascendieron a US$ 63,193 millones. El sector líder y principal es la minería, cuyos envíos alcanzaron los US$ 35,069 millones, le siguen el petróleo y derivados con US$ 6,151millones; los productos agropecuarios (US$ 9,861 millones); la lista se completa con áreas menos lucrativas: las industrias pesquera (US$ 3,949 millones), textil (US$ 1,882 millones), siderometalúrgica (US$ 1,601 millones) y el sector químico, con US$ 2,344 millones.
Como puede verse, la economía peruana se basa principalmente en las materias primas. ¿Quién importa entonces estos productos fósiles? El favorito en términos de exportaciones es China con su cuota del 30% (o US$ 17.400 millones) a partir de 2022, seguido de EE.UU. con el 14,4% (o US$ 8.430 millones), luego Japón, Canadá, Corea del Sur con el 4-5%. Pero lo que sigue siendo evidente es que las guerras comerciales sólo las libran dos rivales que no tienen ninguna intención de compartir los mercados peruanos entre sí.
Al hablar de la estructura de la economía peruana, no se puede dejar de mencionar el mercado interior del Estado y sus monopolios. El sector de extracción de recursos está dominado por una serie de grandes conglomerados, como el Grupo Breca (que incluye más de 70 empresas), propiedad de Ana María Brescia. En el sector agroindustrial, el líder indiscutible es Casa Grande, que pertenece al conglomerado Gloria, un grupo financiero fundado por Vito Rodríguez, el padre de Ana María Brescia. Prueba directa de la existencia del gen del éxito, por cierto.
Al hablar de la estructura de la economía peruana, no se puede dejar de mencionar el mercado interior del Estado y sus monopolios. El sector de extracción de recursos está dominado por una serie de grandes conglomerados, como el Grupo Breca (que incluye más de 70 empresas), propiedad de Ana María Brescia. En el sector agroindustrial, el líder indiscutible es Casa Grande, que pertenece al conglomerado Gloria, un grupo financiero fundado por Vito Rodríguez.
Eduardo Hochschild teniendo la mayor empresa cementera, Pacasmayo, está cimentando todo el asunto. Por cierto, su empresa Hochschild Mining también se dedica a la extracción de plata y oro. Un monopolio un tanto atípico en el panorama general puede considerarse la corporación Belcorp de Eduardo Belmont Anderson, posicionándose como una empresa de cosméticos, que se originó en los lejanos años 70, y hoy ha logrado llegar a los mercados de 14 países de América Latina y Estados Unidos.
En el ámbito de la distribución de carburantes y el refinado de petróleo, Primax, empresa monopolista propiedad del conglomerado del Grupo Romero y de su jefe, Dionisio Romero Paoletti, está al mando. El mismo conglomerado es propietario de Alicorp, empresa monopolista con una cadena de supermercados y un importante papel en la industria alimentaria de Perú.
El gigante financiero Intercorp, propiedad de Carlos Rodríguez-Pastor, sirve este banquete. Además de las finanzas, Intercorp también participa en el negocio farmacéutico, a través de su filial Inretail Perú Corp, propietaria de una cadena de farmacias, donde también es monopolio.
Como vemos, los monopolios en el Perú están completamente «en orden». Este orden específico conlleva una concentración de capitales, y al respecto vale la pena mencionar cómo las autoridades lo «combaten». En 2018, la organización OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) llamó la atención sobre los monopolios en Perú, expresando en su informe su preocupación por la falta de una ley que regule el crecimiento y la concentración del capital. Sin embargo, varios expertos peruanos afirmaron responsablemente que el mercado peruano no es tan grande y, por lo tanto, la competencia es escasa, de ahí la concentración de capital. En su opinión, esto es en general normal, es más, «los ciudadanos simplemente han elegido sus empresas». Naturalmente, las gloriosas autoridades peruanas no toleraron el crecimiento de los monopolios y en 2021 promulgaron una ley antimonopólico, que... no tuvo ningún efecto sobre las nuevas fusiones de 19 empresas. Indecopi, o la organización de protección al consumidor, no vio ninguna violación en estas fusiones.
Para visualizar en toda su magnitud la concentración, sugerimos prestar atención a las actividades del conglomerado Gloria antes mencionado. El conglomerado domina el mercado ganadero, especialmente en el ámbito de la producción de leche. Los ganaderos se quejan de que tienen que trabajar a pérdida porque el principal comprador de sus productos es el monopolio Gloria. «Me cuesta entre 1,70 y 1,80 soles producir un litro de leche, y Gloria, que es el principal comprador, me paga alrededor de 1,22 soles por litro», dijo el agricultor Roberto Sosa Lazo.
Esta es una situación típica cuando los precios de los bienes para la agricultura crecen, pero el monopolio no tiene en cuenta la subida del precio por ejemplo forraje para el ganado y, por lo tanto, decide comprar los productos acabados a los antiguos precios, es decir, a sus propios precios de robo. Pero, ¿cómo es que el libre mercado es incapaz de hacer nada? Bueno, hace 200 años tal situación podría no haber surgido, pero así de insidioso es el capital, que en sus intentos de prolongar su existencia, de un sistema antaño progresista, se ve obligado a convertirse en lo que nos enfrentamos cada día - en su peor versión, sobre la que Vladímir Lenin escribió en el libro «El imperialismo, fase superior del capitalismo». Como resultado, tenemos un monopolio que «devora» a sus competidores y exprime toda la energía y el tiempo de los trabajadores. Por eso tenemos una situación en la que Gloria posee el 72% de la producción de leche en Perú.
La situación es aún peor en el mercado de la industria cervecera: allí Backus posee el 99% (¡!) del sector de productos cerveceros. La situación es muy similar en la banca, donde el 84 % del sector financiero se concentra en cuatro entidades principales. Por cierto, entre el 2018 y el 2022, esto ha generado 22,000 reclamos y otras 6,700 sanciones impuestas por el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual). La ya mencionada Inretail Pharma posee el 83% del mercado de farmacias en el país. En telecomunicaciones, solo 3 empresas se reparten el 68% del mercado. Y todos los casos descritos anteriormente no son ni la mitad de lo que se puede ver en la siguiente tabla.
Y por eso las recientes protestas en Perú son tan importantes y relevantes. Nos proponemos averiguar las razones del descontento popular que desembocó en huelgas, multitudinarias protestas e incluso bloqueos de autopistas, así como si el proletariado peruano fue capaz, como mínimo, de conseguir lo que quería y, como máximo, de tomar el poder? Nos proponemos repasar el curso de los acontecimientos, tratar de encontrar el problema principal de las protestas y responder a la pregunta fundamental: ¿revolución o rebelión?
Antes de pasar a la sustancia inmediata del artículo, familiaricémonos con la parte de economía política. Los sectores más importantes de la economía peruana son la minería, la metalurgia no ferrosa, el complejo petrolero y, por supuesto, el sector bancario. El capital extranjero está muy interesado en los minerales de Perú, especialmente en el cobre: el país produce 2,6 millones de toneladas de cobre al año, lo que le sitúa en el segundo puesto mundial. Chile es el líder, con 5 millones de toneladas, el tercer puesto tiene la República Democrática del Congo, con 2,5 millones.
Esta desafortunada tendencia a exportar recursos comenzó ya en el cruce de las formaciones economico-sociales. La cuestión es que Perú resultó ser un país rezagado con respecto a los acontecimientos mundiales, donde los latifundistas no quisieron cambiar su feudalismo nativo por una especie de capitalismo utópico. Y entonces la joven burguesía peruana encontró una salida en forma de inversiones extranjeras y préstamos para la venta de recursos naturales. Aquí hay un detalle importante: la burguesía en sus inicios no tenía poder económico y, por tanto, tampoco influencia política, por lo que era vital para ella conseguir el apoyo de sus compañeros de clase del exterior. Al final, el astuto plan funcionó y la industria comenzó a desarrollarse, y la burguesía local le siguió. Pero no fue tan sencillo: posteriormente se produjo una situación muy desagradable cuando la burguesía extranjera decidió afianzarse allí, forzando al capital local a la posición de intermediario en la venta de los valiosos recursos peruanos.
Cabe señalar que este proceso ha creado un cierto desnivel en el desarrollo de las regiones de Perú - por ejemplo, los centros financieros, incluidos los extranjeros, con sus puertos para la exportación de materias primas se concentran en los territorios costeros. Al mismo tiempo, en el sur predomina una población rural relativamente pobre, dedicada a la producción de materias primas.
En conjunto, las exportaciones totales en 2022 ascendieron a US$ 63,193 millones. El sector líder y principal es la minería, cuyos envíos alcanzaron los US$ 35,069 millones, le siguen el petróleo y derivados con US$ 6,151millones; los productos agropecuarios (US$ 9,861 millones); la lista se completa con áreas menos lucrativas: las industrias pesquera (US$ 3,949 millones), textil (US$ 1,882 millones), siderometalúrgica (US$ 1,601 millones) y el sector químico, con US$ 2,344 millones.
Como puede verse, la economía peruana se basa principalmente en las materias primas. ¿Quién importa entonces estos productos fósiles? El favorito en términos de exportaciones es China con su cuota del 30% (o US$ 17.400 millones) a partir de 2022, seguido de EE.UU. con el 14,4% (o US$ 8.430 millones), luego Japón, Canadá, Corea del Sur con el 4-5%. Pero lo que sigue siendo evidente es que las guerras comerciales sólo las libran dos rivales que no tienen ninguna intención de compartir los mercados peruanos entre sí.
Al hablar de la estructura de la economía peruana, no se puede dejar de mencionar el mercado interior del Estado y sus monopolios. El sector de extracción de recursos está dominado por una serie de grandes conglomerados, como el Grupo Breca (que incluye más de 70 empresas), propiedad de Ana María Brescia. En el sector agroindustrial, el líder indiscutible es Casa Grande, que pertenece al conglomerado Gloria, un grupo financiero fundado por Vito Rodríguez, el padre de Ana María Brescia. Prueba directa de la existencia del gen del éxito, por cierto.
Al hablar de la estructura de la economía peruana, no se puede dejar de mencionar el mercado interior del Estado y sus monopolios. El sector de extracción de recursos está dominado por una serie de grandes conglomerados, como el Grupo Breca (que incluye más de 70 empresas), propiedad de Ana María Brescia. En el sector agroindustrial, el líder indiscutible es Casa Grande, que pertenece al conglomerado Gloria, un grupo financiero fundado por Vito Rodríguez.
Eduardo Hochschild teniendo la mayor empresa cementera, Pacasmayo, está cimentando todo el asunto. Por cierto, su empresa Hochschild Mining también se dedica a la extracción de plata y oro. Un monopolio un tanto atípico en el panorama general puede considerarse la corporación Belcorp de Eduardo Belmont Anderson, posicionándose como una empresa de cosméticos, que se originó en los lejanos años 70, y hoy ha logrado llegar a los mercados de 14 países de América Latina y Estados Unidos.
En el ámbito de la distribución de carburantes y el refinado de petróleo, Primax, empresa monopolista propiedad del conglomerado del Grupo Romero y de su jefe, Dionisio Romero Paoletti, está al mando. El mismo conglomerado es propietario de Alicorp, empresa monopolista con una cadena de supermercados y un importante papel en la industria alimentaria de Perú.
El gigante financiero Intercorp, propiedad de Carlos Rodríguez-Pastor, sirve este banquete. Además de las finanzas, Intercorp también participa en el negocio farmacéutico, a través de su filial Inretail Perú Corp, propietaria de una cadena de farmacias, donde también es monopolio.
Como vemos, los monopolios en el Perú están completamente «en orden». Este orden específico conlleva una concentración de capitales, y al respecto vale la pena mencionar cómo las autoridades lo «combaten». En 2018, la organización OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) llamó la atención sobre los monopolios en Perú, expresando en su informe su preocupación por la falta de una ley que regule el crecimiento y la concentración del capital. Sin embargo, varios expertos peruanos afirmaron responsablemente que el mercado peruano no es tan grande y, por lo tanto, la competencia es escasa, de ahí la concentración de capital. En su opinión, esto es en general normal, es más, «los ciudadanos simplemente han elegido sus empresas». Naturalmente, las gloriosas autoridades peruanas no toleraron el crecimiento de los monopolios y en 2021 promulgaron una ley antimonopólico, que... no tuvo ningún efecto sobre las nuevas fusiones de 19 empresas. Indecopi, o la organización de protección al consumidor, no vio ninguna violación en estas fusiones.
Para visualizar en toda su magnitud la concentración, sugerimos prestar atención a las actividades del conglomerado Gloria antes mencionado. El conglomerado domina el mercado ganadero, especialmente en el ámbito de la producción de leche. Los ganaderos se quejan de que tienen que trabajar a pérdida porque el principal comprador de sus productos es el monopolio Gloria. «Me cuesta entre 1,70 y 1,80 soles producir un litro de leche, y Gloria, que es el principal comprador, me paga alrededor de 1,22 soles por litro», dijo el agricultor Roberto Sosa Lazo.
Esta es una situación típica cuando los precios de los bienes para la agricultura crecen, pero el monopolio no tiene en cuenta la subida del precio por ejemplo forraje para el ganado y, por lo tanto, decide comprar los productos acabados a los antiguos precios, es decir, a sus propios precios de robo. Pero, ¿cómo es que el libre mercado es incapaz de hacer nada? Bueno, hace 200 años tal situación podría no haber surgido, pero así de insidioso es el capital, que en sus intentos de prolongar su existencia, de un sistema antaño progresista, se ve obligado a convertirse en lo que nos enfrentamos cada día - en su peor versión, sobre la que Vladímir Lenin escribió en el libro «El imperialismo, fase superior del capitalismo». Como resultado, tenemos un monopolio que «devora» a sus competidores y exprime toda la energía y el tiempo de los trabajadores. Por eso tenemos una situación en la que Gloria posee el 72% de la producción de leche en Perú.
La situación es aún peor en el mercado de la industria cervecera: allí Backus posee el 99% (¡!) del sector de productos cerveceros. La situación es muy similar en la banca, donde el 84 % del sector financiero se concentra en cuatro entidades principales. Por cierto, entre el 2018 y el 2022, esto ha generado 22,000 reclamos y otras 6,700 sanciones impuestas por el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual). La ya mencionada Inretail Pharma posee el 83% del mercado de farmacias en el país. En telecomunicaciones, solo 3 empresas se reparten el 68% del mercado. Y todos los casos descritos anteriormente no son ni la mitad de lo que se puede ver en la siguiente tabla.
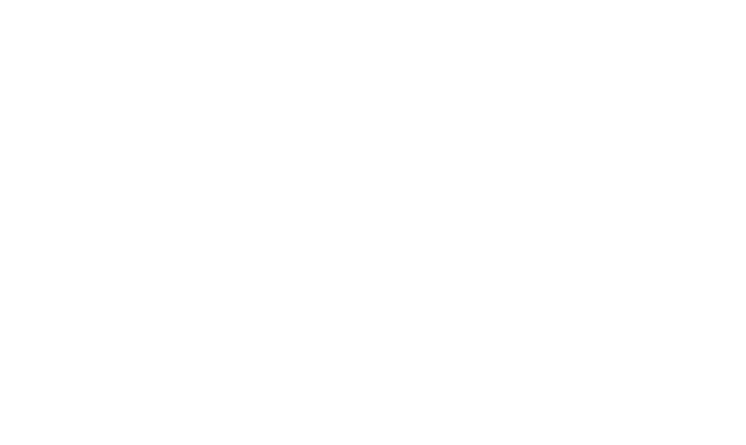
or supuesto, los monopolios nacionales no son los únicos que explotan del país: los monopolios chinos son los más presentes entre las empresas extranjeras. La compañía energética italiana Enel ha acordado vender sus participaciones en dos activos peruanos por US$ 2.900 millones a China Southern Power Grid International (CSGI). «Si se aprueba, esto conducirá a la concentración del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de la República Popular China», declaró en un comunicado la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, una cámara de empresas privadas.
La empresa china Jinzhao también ha adquirido los derechos para construir su propio puerto, lo que es especialmente importante ya que China es el principal importador de productos mineros peruanos. Cabe señalar que otra empresa china, Cosco Shipping, ya tiene su propio puerto en Chancay. Incluso algunas minas de cobre son propiedad de capital chino, en particular la mina de cobre en Las Bambas es bienes de MMG Ltd. Sus empleados se declararon en huelga no hace mucho por la denegación de un informe de reparto de beneficios, ya que la empresa está obligada por contrato a compartir parte de sus ingresos con los trabajadores, pero recientemente ha cambiado de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones.
A la huella china se suma la europea. La española Repsol, famosa porque en 2022 una de sus refinerías (La Pampilla) vertió más de 10.000 barriles de petróleo al océano Pacífico y a las playas locales. El capital mexicano tampoco se queda de brazos cruzados: el conglomerado Grupo México, a través de su empresa Southern Copper, explota cobre en Perú y planea aumentar la producción anual en 400.000 toneladas, en comparación, en 2023 fueron capaces de producir 932.000 toneladas. El capital canadiense también está buscando bombear recursos fuera de Perú: American Lithium planea comenzar la producción de litio a finales de este año, gastando US$ 700 millones para construir una planta.
Por supuesto, Estados Unidos también está muy interesado en las ricas tierras peruanas. Newmont Goldcorp inició la producción de oro en 2019 y planea explotar el yacimiento hasta 2027. El gigante estadounidense Freeport-McMoRan Inc. está produciendo concentrado de cobre a través de su filial Sociedad Minera Cerro Verde, propietaria de la planta Cerro Verde en el distrito de Uchumayo. En general, en el sector minero, la participación de EE.UU. para 2022 se estima en sólo el 6% o US$ 7.000 millones. Vale decir que las empresas estadounidenses están exclusivamente interesadas en el mercado peruano de minerales, y la cifra de siete mil millones es casi todas las importaciones a los EE.UU. desde el Perú.
En este sentido, cabe mencionar que al considerar el enfrentamiento entre EE.UU. y la RPC por los recursos naturales de Perú, llama la atención la creciente presencia de la RPC. Aunque el anterior presidente de EE.UU., Joe Biden, celebró una reunión de presidentes de los principales países latinoamericanos en el marco de la Alianza para la Prosperidad de las Américas (APEP) para advertir contra la implicación de la RPC en las economías de los países, esto no cambió la tendencia.
Esta situación tiene consecuencias extremadamente perjudiciales para el ciudadano general, que, mientras el país en el que nació es saqueado, no recibe nada y tiene que sufrir los precios de los monopolios, el aumento de la desigualdad y el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores empleados por dichas empresas.
Sin embargo, es precisamente esta situación la que contribuye al crecimiento de la organización del proletariado. Y ya que hemos empezado a hablar del proletariado, sería bueno familiarizarnos con los principales partidos de Perú. Empecemos con el partido más grande en el Congreso en la época del gobierno del Presidente Castillo, que ideológicamente se posiciona como marxista - Perú Libre (o PL). Aquí es muy importante precisar: el partido sí se posiciona como marxista, como seguidor ideológico de Marx, Lenin y Mariátegui. Sin embargo, el programa del partido es más bien reformista, y esto en el mejor de los casos. Porque no habla de redistribuir los medios de producción ni de expropiar el capital en beneficio de los que realmente trabajan, sino de utilizar los recursos naturales del país para financiar el desarrollo nacional. Se propone abolir todos los contratos con las empresas extranjeras y, sólo si éstas se niegan, nacionalizarlas.
Detrás de toda la retórica marxista vemos la sustitución de los capitalistas «malos» por capitalistas «buenos», pero por alguna razón el PL pasa por alto el hecho de que ya tienen sus propios burgueses nacionales, que no son diferentes de los extranjeros. El programa del PL no implica la dictadura del proletariado, sólo espera ingenuamente (?) mejorar la vida de los trabajadores en el marco de la dictadura de la burguesía.
Además, las opiniones del SP sobre la situación en otros países del mundo reflejan la vaguedad de la posición interna del partido. Por ejemplo, el líder del SP, Vladimir Cerron, no ve nada malo en elogiar a Vladimir Vladimirovich Putin y ponerlo a la altura de Stalin: «Así como en los planes quinquenales de Stalin que incrementaron significativamente la producción soviética, en el gobierno de Vladimir Putin el 2003 se instó a Rusia a duplicar su PBI en diez años, como meta sustancial del nuevo gobierno. Putin pese a aceptar la economía de mercado, que acarrea corrupción y putrefacción social, combate duramente la delincuencia, corrupción, prostitución y las enfermedades que esta última acarrea. Todo este avance de Rusia es gracias al nuevo modelo de gobierno, la «dictadura de la ley», lógicamente en un mundo más moderno donde la dictadura de proletariado no tiene espacio».
El PL, que surgió en 2007 como movimiento regional de izquierdas, fue registrado como partido en 2008 por el gobernador regional Vladimir Cerrón. Tras recorrer un largo camino desde su creación hasta su registro electoral oficial, el PL decidió presentarse a la carrera por la presidencia en 2016. Sin embargo, retiró a su candidato tras una serie de irregularidades legales durante la campaña. Vladimir Cerrón dijo entonces que su decisión se debía a «la atmósfera de inestabilidad y la desigualdad de facto de los distintos candidatos y partidos ante la ley.» Las autoridades favorecieron a los partidos de derechas a pesar de las violaciones de la ley de estos partidos políticos.
Los intentos de irrumpir en la gran política no acabaron ahí, y en las elecciones generales de 2021, el partido designó a su candidato Pedro Castillo, así como a Dina Boluarte y Vladimiro Cerrón como vicepresidentes. Tras ganar las elecciones presidenciales en 2ª vuelta, imponiéndose al partido Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, Perú Libre también se impuso en las elecciones parlamentarias, haciéndose con 37 escaños en el Congreso, más que ningún otro partido en el parlamento peruano. Cabe señalar que Pedro Castillo no era una figura desconocida en el momento de las elecciones presidenciales. Era bien conocido por muchos como uno de los líderes de la huelga indefinida de maestros que tuvo lugar en 2017. Él mismo trabajó como maestro y tenía un grado conocido de respeto por parte del público debido a sus actividades sindicales y discursos. Además, las promesas del programa del PL, de las que hablaremos muy pronto, eran exactamente el soplo de aire fresco que necesitaba el pueblo de Perú.
Sin embargo, ¿de dónde viene esta necesidad de un soplo de aire fresco? Esta pregunta nos remite al segundo partido en importancia, Fuerza Popular (o FP), y al fenómeno del «fujimorismo». El FP fue fundado en 2010 por Keiko Fujimori, hija del ex presidente peruano Alberto Fujimori. El partido se posiciona como de derechas y conservador, naturalmente opuesto a las ideas comunistas y a favor de una economía de mercado. La línea del partido es una continuación lógica de la carrera política de Alberto Fujimori, que tras el golpe de estado de 1992 instauró de hecho una dictadura fascista con el objetivo de suprimir la conciencia de clase y cualquier atisbo de lucha del proletariado.
Amplió la definición de terrorismo para incluir no sólo a los comunistas, sino también a quienes simplemente no estaban de acuerdo con las políticas del presidente (esto ya lo hemos visto antes en alguna parte...), promulgó una nueva constitución en 1993 (que sigue vigente hoy en día) y llevó a cabo un culto a la personalidad dirigido. Así nació el «fujimorismo», que permitió a Fujimori ser presidente hasta 2000. Después, fue acusado de corrupción y violación de los derechos humanos, lo que le obligó a huir a Japón e intentar renunciar a la presidencia por fax (¡!).
Con el paso del tiempo, el Sr. Fujimori decidió que probablemente el revuelo se había calmado y que por fin podía visitar su continente natal. En 2005 visitó Chile, pero el veterano político peruano fue capturado, recluido en una prisión chilena durante seis meses y puesto en libertad bajo fianza de US$ 3.000 , sólo para ser extraditado a su país. Después de todo, en Perú seguía siendo buscado por 12 delitos y dos años más tarde fue llevado a juicio. Fue condenado a 6 años de prisión, y en 2009 el tribunal cambió la condena de 6 años a 25, por participación en asesinatos y secuestros. El escuadrón de la muerte en cuestión era el Grupo Colina, que operó entre 1990 y 1994. En total, el grupo asesinó hasta 34 personas.
En este contexto político, Keiko, la hija de Fujimori, entró en la escena política. En 2016, Keiko se presentó sin éxito a las elecciones presidenciales, pero su partido obtuvo 73 escaños en el Parlamento de los 130 posibles. Haciendo uso de su mayoría parlamentaria, la FP inició la destitución del presidente en funciones, Pedro Kuczynski, hasta en dos ocasiones (en 2017 y 2018). En 2017 estalló un escándalo relacionado con una importante empresa constructora brasileña, Odebrecht. Un informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmaba que «de 2001 a 2016, Odebrecht, junto con sus asociados, conspiró y estableció un esquema para proporcionar corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otras transacciones financieras.» En Perú concretamente, el soborno ascendió a US$ 29 millones. Los fujimoristas se apresuraron a aprovechar esta oportunidad, pero este caso no condujo a la dimisión del presidente. Al final, Kuczynski consiguió negociar con Fujimori a costa de indultar a Alberto Fujimori. Pero al final, los fujimoristas lograron deshacerse de Kuczynski de otra manera: en 2018 se hicieron públicos unos datos que apuntaban directamente al soborno de congresistas para que supuestamente no emitieran su voto a favor de la destitución. Cabe señalar que los datos en video fueron bautizados como «Kenjivideos», en honor a Kenji Fujimori, hermano de Keiko. Al final, Kuczynski dimitió por decisión propia, y el primer vicepresidente Martín Viscarra asumió el cargo en su lugar, con el apoyo de los fujimoristas.
Pero la victoria de la Fuerza Popular no se celebró por mucho tiempo: ese mismo año, Keiko fue detenida por cargos de corrupción y, según Associated Press, la mayoría fujimorista en el parlamento «se ganó la reputación de obstruccionistas de línea dura por bloquear iniciativas populares entre los peruanos destinadas a frenar la corrupción rampante en el país.» En 2020, la hija de Alberto Fujimori salió en libertad condicional de la cárcel tras cumplir una condena de 15 meses. El fujimorismo ha perseguido así a los peruanos durante décadas.
A continuación hay una serie de partidos que individualmente no tienen mucha influencia ni en el Congreso ni en las elecciones presidenciales, pero algunos de ellos son dignos de mención por su posible coalición para «salvar la patria y unirse en un impulso patriótico». «Juntos por el Perú», tiene 10 escaños en el Congreso y se posiciona como un partido de amplia izquierda; la conservadora «Alianza para el Progreso» (que más bien debería llamarse «Alianza para la Droga, la Corrupción y la Educación Privada», porque su presidente, César Acuña, que dirige una red de universidades privadas y las utiliza en sus estafas, también ha sido descubierto por tener vínculos con la familia de narcotraficantes más notoria del país), con 11 escaños en el Congreso; y, por último, el «Partido de la Inclusión Social», con 9 escaños en el Congreso y opiniones conservadoras sobre el futuro de Perú.
Al analizar el proceso de la creciente crisis política en Perú, seguida del descontento popular, hablemos un poco de la organización del proletariado en vísperas de la victoria de Pedro Castillo. En Perú podemos distinguir 4 grandes sindicatos: la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Confederación de Trabajadores del Perú, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú y la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Ya en 2022, los representantes de estas organizaciones se reunieron para «crear un programa conjunto de defensa de la transición al empleo formalizado». En Perú, el 76% de los ocupados trabajan sin empleo, unos 6,8 millones de ciudadanos, y por tanto no están protegidos en absoluto por el código laboral. También es importante considerar cuántos habitantes están por debajo de la línea de pobreza - según el «Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú» para el 2022, el 27% o 9 millones de habitantes eran considerados indigentes, mientras que la misma cifra para el 2019 hablaba de 6,4 millones de personas necesitadas. Este es un panorama muy triste, donde el número de personas necesitadas aumenta en casi un millón al año, y estas personas no están protegidas por el código laboral. De ahí la urgente necesidad de sindicatos, no sindicatos falsos o que rindan cuentas y que sólo existan para dar apariencia de lucha, sino organizaciones cuyo objetivo sea mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
«La Confederación General de Trabajadores del Perú» es una organización activa en la lucha por los derechos de los trabajadores. Con casi un siglo de historia, el sindicato continúa su labor y ve el lucro de los monopolios y la indiferencia del Estado detrás de la desgracia de los ciudadanos, de la que da cuenta en sus artículos. Sin embargo, terminan así: «La CGTP exige que el Estado, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales, garantice el derecho humano a la salud de todos los peruanos garantizando a la población el acceso a medicamentos combatiendo, como lo exige el mandato constitucional, toda forma de posición de dominio, especialmente de los oligopolios farmacéuticos.», es decir, sólo una exigencia al Estado que no está respaldada por nada. Un alegato para que los maltratadores de animales no sean maltratadores de animales. Además de escribir artículos, el sindicato CGTP participa en manifestaciones: hace un par de meses se organizó una marcha por el aumento del salario mínimo, pero todo se quedó en meras exigencias al Gobierno; el sindicato no tenía intención de organizar una huelga de trabajadores, así que las autoridades se limitaron a decir que no había dinero y que era importante buscar un compromiso.
En otro sindicato importante, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, la situación es similar: el año pasado la filial española Telefónica de Chile despidió a 400 trabajadores, el sindicato por su parte decidió no estar de acuerdo con esta decisión y se limitó a reclamar. Otro caso ilustrativo que involucra a la CATP: en noviembre pasado murieron dos trabajadores de la empresa de telecomunicaciones CLARO Perú, el sindicato puso de manifiesto las pésimas condiciones laborales en las que los trabajadores se veían obligados a realizar su trabajo, pero terminó limitándose a enviar demandas al gobierno.
Cabe señalar que estos sindicatos plantean las cuestiones correctas y parecen señalar a los monopolios como culpables, incluso forman regularmente grupos de trabajo con el gobierno, incluidas las dos últimas organizaciones, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú y la Confederación de Trabajadores del Perú. Pero como resultado no consiguen nada, las palabras se quedan en palabras. Sin una lucha económica, las condiciones de los trabajadores seguirán deteriorándose, y sin una explicación de que los monopolios no son más que parte de un sistema general de explotación, los trabajadores seguirán perdiendo el tiempo y, en el mejor de los casos, contentándose con los trocitos de comida que se tiran de la mesa.
Según el Ministerio de Trabajo peruano, en 2021 se produjeron 38 huelgas en el ámbito del sector privado, en las que participaron 209.000 trabajadores. En comparación, en 2020 hubo 23 huelgas y el número de trabajadores implicados alcanzó los 127.000. Los proletarios de la industria minera fueron los que más se declararon en huelga (15 casos). Recordemos que la base de las exportaciones de Perú son los metales valiosos y diversos minerales (más del 30% de todas las exportaciones). El principal motivo de descontento de los huelguistas fue el incumplimiento por parte del empleador de los acuerdos establecidos, lo que la mayoría de las veces se traduce en retrasos salariales, anulación de premios y exceso de trabajo.
No sólo los mineros, sino también los sindicatos de trabajadores sanitarios protestaron ante el Ministerio de Economía y Hacienda por la escasez de fondos, los bajos salarios y la falta de personal. Las reivindicaciones de los manifestantes eran aumentar la financiación al 6%, en lugar del 2,5% actual. Algunos médicos incluso se declararon en huelga de hambre, porque en aquel momento la falta de plazas necesarias para los pacientes también era un punto delicado, ya que el COVID-19 seguía percibiéndose como una grave amenaza y el número de enfermos crecía inexorablemente.
La huelga de los inspectores de la Autoridad Nacional de Supervisión Laboral fue extremadamente reveladora. En mayo de 2021, anunciaron una huelga indefinida debido a los riesgos para la salud provocados por la creciente incidencia del COVID-19 en el desempeño de sus funciones. Además, según los huelguistas, se multó a quienes se negaron a acudir a su puesto de trabajo por tener que cuidar a familiares enfermos. Los trabajadores declararon entonces: «Pedimos comprensión y apoyo a los ciudadanos, no pedimos salarios más altos ni una economía mejor, sólo pedimos que se respeten los derechos laborales y la salud y seguridad en el trabajo que también tenemos como trabajadores».
Y mirando hacia el futuro, el crecimiento de las protestas solo aumentaron, y las políticas del nuevo gobierno dirigido por Castillo no cambiaron mucho la situación. Como podemos ver, la COVID-19, como en muchas otras regiones, actuó como detonante, dejando al descubierto la incapacidad del gobierno burgués para controlar el crecimiento de la enfermedad. En lugar de la seguridad en el contrato de trabajo, a los trabajadores se les dio la perspectiva de enfermar e infectar a sus familias, porque para el capital es más fácil exportar los recursos naturales de Perú que cuidar de las personas con cuyas manos y labor se extraen estos recursos.
En general, la economía de Perú se vio gravemente afectada por la pandemia, muchas empresas tuvieron que cerrar o vender sus negocios (especialmente las pequeñas empresas), en el punto álgido de la enfermedad, la economía funcionaba a solo el 44% de sus niveles anteriores, y las pérdidas posteriores se estimaron en el 11% del PIB, la deuda pública aumentó del 26,8% del PIB en 2019 al 35,4% en 2020. La enfermedad también expuso la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de la población: la tasa de mortalidad por COVID-19 en Perú fue la primera más alta del mundo, con 665 muertes por cada 100.000 personas. Debido al COVID-19 y a la incapacidad de las autoridades para proteger a sus ciudadanos, la tasa de pobreza extrema aumentó del 3,7% al 7,6%, una de las tasas de crecimiento más altas de la región.
La empresa china Jinzhao también ha adquirido los derechos para construir su propio puerto, lo que es especialmente importante ya que China es el principal importador de productos mineros peruanos. Cabe señalar que otra empresa china, Cosco Shipping, ya tiene su propio puerto en Chancay. Incluso algunas minas de cobre son propiedad de capital chino, en particular la mina de cobre en Las Bambas es bienes de MMG Ltd. Sus empleados se declararon en huelga no hace mucho por la denegación de un informe de reparto de beneficios, ya que la empresa está obligada por contrato a compartir parte de sus ingresos con los trabajadores, pero recientemente ha cambiado de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones.
A la huella china se suma la europea. La española Repsol, famosa porque en 2022 una de sus refinerías (La Pampilla) vertió más de 10.000 barriles de petróleo al océano Pacífico y a las playas locales. El capital mexicano tampoco se queda de brazos cruzados: el conglomerado Grupo México, a través de su empresa Southern Copper, explota cobre en Perú y planea aumentar la producción anual en 400.000 toneladas, en comparación, en 2023 fueron capaces de producir 932.000 toneladas. El capital canadiense también está buscando bombear recursos fuera de Perú: American Lithium planea comenzar la producción de litio a finales de este año, gastando US$ 700 millones para construir una planta.
Por supuesto, Estados Unidos también está muy interesado en las ricas tierras peruanas. Newmont Goldcorp inició la producción de oro en 2019 y planea explotar el yacimiento hasta 2027. El gigante estadounidense Freeport-McMoRan Inc. está produciendo concentrado de cobre a través de su filial Sociedad Minera Cerro Verde, propietaria de la planta Cerro Verde en el distrito de Uchumayo. En general, en el sector minero, la participación de EE.UU. para 2022 se estima en sólo el 6% o US$ 7.000 millones. Vale decir que las empresas estadounidenses están exclusivamente interesadas en el mercado peruano de minerales, y la cifra de siete mil millones es casi todas las importaciones a los EE.UU. desde el Perú.
En este sentido, cabe mencionar que al considerar el enfrentamiento entre EE.UU. y la RPC por los recursos naturales de Perú, llama la atención la creciente presencia de la RPC. Aunque el anterior presidente de EE.UU., Joe Biden, celebró una reunión de presidentes de los principales países latinoamericanos en el marco de la Alianza para la Prosperidad de las Américas (APEP) para advertir contra la implicación de la RPC en las economías de los países, esto no cambió la tendencia.
Esta situación tiene consecuencias extremadamente perjudiciales para el ciudadano general, que, mientras el país en el que nació es saqueado, no recibe nada y tiene que sufrir los precios de los monopolios, el aumento de la desigualdad y el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores empleados por dichas empresas.
Sin embargo, es precisamente esta situación la que contribuye al crecimiento de la organización del proletariado. Y ya que hemos empezado a hablar del proletariado, sería bueno familiarizarnos con los principales partidos de Perú. Empecemos con el partido más grande en el Congreso en la época del gobierno del Presidente Castillo, que ideológicamente se posiciona como marxista - Perú Libre (o PL). Aquí es muy importante precisar: el partido sí se posiciona como marxista, como seguidor ideológico de Marx, Lenin y Mariátegui. Sin embargo, el programa del partido es más bien reformista, y esto en el mejor de los casos. Porque no habla de redistribuir los medios de producción ni de expropiar el capital en beneficio de los que realmente trabajan, sino de utilizar los recursos naturales del país para financiar el desarrollo nacional. Se propone abolir todos los contratos con las empresas extranjeras y, sólo si éstas se niegan, nacionalizarlas.
Detrás de toda la retórica marxista vemos la sustitución de los capitalistas «malos» por capitalistas «buenos», pero por alguna razón el PL pasa por alto el hecho de que ya tienen sus propios burgueses nacionales, que no son diferentes de los extranjeros. El programa del PL no implica la dictadura del proletariado, sólo espera ingenuamente (?) mejorar la vida de los trabajadores en el marco de la dictadura de la burguesía.
Además, las opiniones del SP sobre la situación en otros países del mundo reflejan la vaguedad de la posición interna del partido. Por ejemplo, el líder del SP, Vladimir Cerron, no ve nada malo en elogiar a Vladimir Vladimirovich Putin y ponerlo a la altura de Stalin: «Así como en los planes quinquenales de Stalin que incrementaron significativamente la producción soviética, en el gobierno de Vladimir Putin el 2003 se instó a Rusia a duplicar su PBI en diez años, como meta sustancial del nuevo gobierno. Putin pese a aceptar la economía de mercado, que acarrea corrupción y putrefacción social, combate duramente la delincuencia, corrupción, prostitución y las enfermedades que esta última acarrea. Todo este avance de Rusia es gracias al nuevo modelo de gobierno, la «dictadura de la ley», lógicamente en un mundo más moderno donde la dictadura de proletariado no tiene espacio».
El PL, que surgió en 2007 como movimiento regional de izquierdas, fue registrado como partido en 2008 por el gobernador regional Vladimir Cerrón. Tras recorrer un largo camino desde su creación hasta su registro electoral oficial, el PL decidió presentarse a la carrera por la presidencia en 2016. Sin embargo, retiró a su candidato tras una serie de irregularidades legales durante la campaña. Vladimir Cerrón dijo entonces que su decisión se debía a «la atmósfera de inestabilidad y la desigualdad de facto de los distintos candidatos y partidos ante la ley.» Las autoridades favorecieron a los partidos de derechas a pesar de las violaciones de la ley de estos partidos políticos.
Los intentos de irrumpir en la gran política no acabaron ahí, y en las elecciones generales de 2021, el partido designó a su candidato Pedro Castillo, así como a Dina Boluarte y Vladimiro Cerrón como vicepresidentes. Tras ganar las elecciones presidenciales en 2ª vuelta, imponiéndose al partido Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, Perú Libre también se impuso en las elecciones parlamentarias, haciéndose con 37 escaños en el Congreso, más que ningún otro partido en el parlamento peruano. Cabe señalar que Pedro Castillo no era una figura desconocida en el momento de las elecciones presidenciales. Era bien conocido por muchos como uno de los líderes de la huelga indefinida de maestros que tuvo lugar en 2017. Él mismo trabajó como maestro y tenía un grado conocido de respeto por parte del público debido a sus actividades sindicales y discursos. Además, las promesas del programa del PL, de las que hablaremos muy pronto, eran exactamente el soplo de aire fresco que necesitaba el pueblo de Perú.
Sin embargo, ¿de dónde viene esta necesidad de un soplo de aire fresco? Esta pregunta nos remite al segundo partido en importancia, Fuerza Popular (o FP), y al fenómeno del «fujimorismo». El FP fue fundado en 2010 por Keiko Fujimori, hija del ex presidente peruano Alberto Fujimori. El partido se posiciona como de derechas y conservador, naturalmente opuesto a las ideas comunistas y a favor de una economía de mercado. La línea del partido es una continuación lógica de la carrera política de Alberto Fujimori, que tras el golpe de estado de 1992 instauró de hecho una dictadura fascista con el objetivo de suprimir la conciencia de clase y cualquier atisbo de lucha del proletariado.
Amplió la definición de terrorismo para incluir no sólo a los comunistas, sino también a quienes simplemente no estaban de acuerdo con las políticas del presidente (esto ya lo hemos visto antes en alguna parte...), promulgó una nueva constitución en 1993 (que sigue vigente hoy en día) y llevó a cabo un culto a la personalidad dirigido. Así nació el «fujimorismo», que permitió a Fujimori ser presidente hasta 2000. Después, fue acusado de corrupción y violación de los derechos humanos, lo que le obligó a huir a Japón e intentar renunciar a la presidencia por fax (¡!).
Con el paso del tiempo, el Sr. Fujimori decidió que probablemente el revuelo se había calmado y que por fin podía visitar su continente natal. En 2005 visitó Chile, pero el veterano político peruano fue capturado, recluido en una prisión chilena durante seis meses y puesto en libertad bajo fianza de US$ 3.000 , sólo para ser extraditado a su país. Después de todo, en Perú seguía siendo buscado por 12 delitos y dos años más tarde fue llevado a juicio. Fue condenado a 6 años de prisión, y en 2009 el tribunal cambió la condena de 6 años a 25, por participación en asesinatos y secuestros. El escuadrón de la muerte en cuestión era el Grupo Colina, que operó entre 1990 y 1994. En total, el grupo asesinó hasta 34 personas.
En este contexto político, Keiko, la hija de Fujimori, entró en la escena política. En 2016, Keiko se presentó sin éxito a las elecciones presidenciales, pero su partido obtuvo 73 escaños en el Parlamento de los 130 posibles. Haciendo uso de su mayoría parlamentaria, la FP inició la destitución del presidente en funciones, Pedro Kuczynski, hasta en dos ocasiones (en 2017 y 2018). En 2017 estalló un escándalo relacionado con una importante empresa constructora brasileña, Odebrecht. Un informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmaba que «de 2001 a 2016, Odebrecht, junto con sus asociados, conspiró y estableció un esquema para proporcionar corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otras transacciones financieras.» En Perú concretamente, el soborno ascendió a US$ 29 millones. Los fujimoristas se apresuraron a aprovechar esta oportunidad, pero este caso no condujo a la dimisión del presidente. Al final, Kuczynski consiguió negociar con Fujimori a costa de indultar a Alberto Fujimori. Pero al final, los fujimoristas lograron deshacerse de Kuczynski de otra manera: en 2018 se hicieron públicos unos datos que apuntaban directamente al soborno de congresistas para que supuestamente no emitieran su voto a favor de la destitución. Cabe señalar que los datos en video fueron bautizados como «Kenjivideos», en honor a Kenji Fujimori, hermano de Keiko. Al final, Kuczynski dimitió por decisión propia, y el primer vicepresidente Martín Viscarra asumió el cargo en su lugar, con el apoyo de los fujimoristas.
Pero la victoria de la Fuerza Popular no se celebró por mucho tiempo: ese mismo año, Keiko fue detenida por cargos de corrupción y, según Associated Press, la mayoría fujimorista en el parlamento «se ganó la reputación de obstruccionistas de línea dura por bloquear iniciativas populares entre los peruanos destinadas a frenar la corrupción rampante en el país.» En 2020, la hija de Alberto Fujimori salió en libertad condicional de la cárcel tras cumplir una condena de 15 meses. El fujimorismo ha perseguido así a los peruanos durante décadas.
A continuación hay una serie de partidos que individualmente no tienen mucha influencia ni en el Congreso ni en las elecciones presidenciales, pero algunos de ellos son dignos de mención por su posible coalición para «salvar la patria y unirse en un impulso patriótico». «Juntos por el Perú», tiene 10 escaños en el Congreso y se posiciona como un partido de amplia izquierda; la conservadora «Alianza para el Progreso» (que más bien debería llamarse «Alianza para la Droga, la Corrupción y la Educación Privada», porque su presidente, César Acuña, que dirige una red de universidades privadas y las utiliza en sus estafas, también ha sido descubierto por tener vínculos con la familia de narcotraficantes más notoria del país), con 11 escaños en el Congreso; y, por último, el «Partido de la Inclusión Social», con 9 escaños en el Congreso y opiniones conservadoras sobre el futuro de Perú.
Al analizar el proceso de la creciente crisis política en Perú, seguida del descontento popular, hablemos un poco de la organización del proletariado en vísperas de la victoria de Pedro Castillo. En Perú podemos distinguir 4 grandes sindicatos: la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Confederación de Trabajadores del Perú, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú y la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Ya en 2022, los representantes de estas organizaciones se reunieron para «crear un programa conjunto de defensa de la transición al empleo formalizado». En Perú, el 76% de los ocupados trabajan sin empleo, unos 6,8 millones de ciudadanos, y por tanto no están protegidos en absoluto por el código laboral. También es importante considerar cuántos habitantes están por debajo de la línea de pobreza - según el «Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú» para el 2022, el 27% o 9 millones de habitantes eran considerados indigentes, mientras que la misma cifra para el 2019 hablaba de 6,4 millones de personas necesitadas. Este es un panorama muy triste, donde el número de personas necesitadas aumenta en casi un millón al año, y estas personas no están protegidas por el código laboral. De ahí la urgente necesidad de sindicatos, no sindicatos falsos o que rindan cuentas y que sólo existan para dar apariencia de lucha, sino organizaciones cuyo objetivo sea mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
«La Confederación General de Trabajadores del Perú» es una organización activa en la lucha por los derechos de los trabajadores. Con casi un siglo de historia, el sindicato continúa su labor y ve el lucro de los monopolios y la indiferencia del Estado detrás de la desgracia de los ciudadanos, de la que da cuenta en sus artículos. Sin embargo, terminan así: «La CGTP exige que el Estado, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales, garantice el derecho humano a la salud de todos los peruanos garantizando a la población el acceso a medicamentos combatiendo, como lo exige el mandato constitucional, toda forma de posición de dominio, especialmente de los oligopolios farmacéuticos.», es decir, sólo una exigencia al Estado que no está respaldada por nada. Un alegato para que los maltratadores de animales no sean maltratadores de animales. Además de escribir artículos, el sindicato CGTP participa en manifestaciones: hace un par de meses se organizó una marcha por el aumento del salario mínimo, pero todo se quedó en meras exigencias al Gobierno; el sindicato no tenía intención de organizar una huelga de trabajadores, así que las autoridades se limitaron a decir que no había dinero y que era importante buscar un compromiso.
En otro sindicato importante, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, la situación es similar: el año pasado la filial española Telefónica de Chile despidió a 400 trabajadores, el sindicato por su parte decidió no estar de acuerdo con esta decisión y se limitó a reclamar. Otro caso ilustrativo que involucra a la CATP: en noviembre pasado murieron dos trabajadores de la empresa de telecomunicaciones CLARO Perú, el sindicato puso de manifiesto las pésimas condiciones laborales en las que los trabajadores se veían obligados a realizar su trabajo, pero terminó limitándose a enviar demandas al gobierno.
Cabe señalar que estos sindicatos plantean las cuestiones correctas y parecen señalar a los monopolios como culpables, incluso forman regularmente grupos de trabajo con el gobierno, incluidas las dos últimas organizaciones, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú y la Confederación de Trabajadores del Perú. Pero como resultado no consiguen nada, las palabras se quedan en palabras. Sin una lucha económica, las condiciones de los trabajadores seguirán deteriorándose, y sin una explicación de que los monopolios no son más que parte de un sistema general de explotación, los trabajadores seguirán perdiendo el tiempo y, en el mejor de los casos, contentándose con los trocitos de comida que se tiran de la mesa.
Según el Ministerio de Trabajo peruano, en 2021 se produjeron 38 huelgas en el ámbito del sector privado, en las que participaron 209.000 trabajadores. En comparación, en 2020 hubo 23 huelgas y el número de trabajadores implicados alcanzó los 127.000. Los proletarios de la industria minera fueron los que más se declararon en huelga (15 casos). Recordemos que la base de las exportaciones de Perú son los metales valiosos y diversos minerales (más del 30% de todas las exportaciones). El principal motivo de descontento de los huelguistas fue el incumplimiento por parte del empleador de los acuerdos establecidos, lo que la mayoría de las veces se traduce en retrasos salariales, anulación de premios y exceso de trabajo.
No sólo los mineros, sino también los sindicatos de trabajadores sanitarios protestaron ante el Ministerio de Economía y Hacienda por la escasez de fondos, los bajos salarios y la falta de personal. Las reivindicaciones de los manifestantes eran aumentar la financiación al 6%, en lugar del 2,5% actual. Algunos médicos incluso se declararon en huelga de hambre, porque en aquel momento la falta de plazas necesarias para los pacientes también era un punto delicado, ya que el COVID-19 seguía percibiéndose como una grave amenaza y el número de enfermos crecía inexorablemente.
La huelga de los inspectores de la Autoridad Nacional de Supervisión Laboral fue extremadamente reveladora. En mayo de 2021, anunciaron una huelga indefinida debido a los riesgos para la salud provocados por la creciente incidencia del COVID-19 en el desempeño de sus funciones. Además, según los huelguistas, se multó a quienes se negaron a acudir a su puesto de trabajo por tener que cuidar a familiares enfermos. Los trabajadores declararon entonces: «Pedimos comprensión y apoyo a los ciudadanos, no pedimos salarios más altos ni una economía mejor, sólo pedimos que se respeten los derechos laborales y la salud y seguridad en el trabajo que también tenemos como trabajadores».
Y mirando hacia el futuro, el crecimiento de las protestas solo aumentaron, y las políticas del nuevo gobierno dirigido por Castillo no cambiaron mucho la situación. Como podemos ver, la COVID-19, como en muchas otras regiones, actuó como detonante, dejando al descubierto la incapacidad del gobierno burgués para controlar el crecimiento de la enfermedad. En lugar de la seguridad en el contrato de trabajo, a los trabajadores se les dio la perspectiva de enfermar e infectar a sus familias, porque para el capital es más fácil exportar los recursos naturales de Perú que cuidar de las personas con cuyas manos y labor se extraen estos recursos.
En general, la economía de Perú se vio gravemente afectada por la pandemia, muchas empresas tuvieron que cerrar o vender sus negocios (especialmente las pequeñas empresas), en el punto álgido de la enfermedad, la economía funcionaba a solo el 44% de sus niveles anteriores, y las pérdidas posteriores se estimaron en el 11% del PIB, la deuda pública aumentó del 26,8% del PIB en 2019 al 35,4% en 2020. La enfermedad también expuso la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de la población: la tasa de mortalidad por COVID-19 en Perú fue la primera más alta del mundo, con 665 muertes por cada 100.000 personas. Debido al COVID-19 y a la incapacidad de las autoridades para proteger a sus ciudadanos, la tasa de pobreza extrema aumentó del 3,7% al 7,6%, una de las tasas de crecimiento más altas de la región.
Política de Pedro Castillo
¿Pero será que el Perú Libre, liderado por Pedro Castillo, cambió esta situación? ¿Podría ser que Castillo consiguiera construir un futuro brillante para los trabajadores sin ninguna revolución? Para obtener una respuesta a esta candente pregunta, veamos la política del nuevo presidente de Perú: qué promesas hizo y cuáles de ellas cumplió.
Durante su campaña electoral, Castillo tuvo que polemizar con sus adversarios políticos: los partidarios de Fujimori lo tachaban de terrorista, comunista, chavista (en honor a Hugo Chávez). En general, Castillo trató inicialmente de posicionarse como reformista, palabras que encajaban con la lógica de sus acciones, y en este sentido fue más sincero que el partido por el que se estaba eligiendo a puesto del presidente, porque éste utilizaba una retórica comunista con un relleno reformista. Esta suposición se apoya en las palabras de Castillo: «No somos chavistas, no somos comunistas, no somos terroristas. No le vamos a quitar las propiedades a nadie. Es totalmente falso lo que se ha dicho anteriormente. Somos democráticos». Las palabras son bastante interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que las pronuncia un candidato presidencial de un partido que se posiciona como marxista. Pero las cosas se aclararon poco después de las elecciones, cuando se produjo una ruptura entre Pedro Castillo y el partido Perú Libre. El presidente del partido, Vladimir Cerron, no quiso revelar todos los detalles, pero dejó entrever el intento de Castillo de crear dos bloques dentro del partido.
Durante el proceso electoral, el presidente entrante prometió cambiar la Constitución peruana «para aplicar una reforma económica en la que el Estado asuma el papel de empresario que compite con las empresas privadas», la misma Constitución de 1993 redactada por el golpista Alberto Fujimori. Castillo y el PL pretendían limitar el papel de las empresas extranjeras en la economía del Estado y lograr una importante reforma del sistema económico y político, promesa que fue uno de los motores de su campaña presidencial. Además de los cambios legales, el gabinete de Castillo planeaba aumentar la financiación de la educación y la medicina, esta última especialmente relevante debido a la creciente epidemia de COVID-19. Además, se propuso nacionalizar una serie de empresas, se presentó un plan para combatir la epidemia... El candidato de Perú Libre incluso redujo los sueldos de los congresistas y de sí mismo.
Y si hablamos de objetivos cumplidos, Castillo definitivamente ha cumplido algunas de sus promesas. Consiguió vacunar a la mayoría de la población (el 80% frente al 18% antes de su elección); se aumentaron los fondos para el sector médico; se pagaron prestaciones a los afectados por la epidemia, y más de 13 millones de peruanos (el número total de habitantes es de 33,7 millones) las recibieron; se redujeron las tarifas eléctricas y los precios de los combustibles. Pero esto no cambió fundamentalmente la situación, puesto que las aspiraciones rotas de la gente que había elegido Castillo eran mucho más tangibles. El problema más grave era la falta de reformas, que era lo que los votantes esperaban del candidato presidencial. Además, no se llevó a cabo la nacionalización de la minería y las refinerías de petróleo, cruciales para la economía.
Las investigaciones por corrupción de Pedro Castillo echaron más leña al fuego, ya que se le acusó de dirigir una supuesta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de sobornos. Aunque, según su declaración de bienes, los ingresos del presidente se multiplicaron por diez, conviene tener en cuenta la diferencia entre el sueldo de un simple maestro rural y el del presidente. Para ser justos, la mayoría de las acusaciones se quedaron en meras acusaciones, lo que puede indicar intentos de desacreditar a Pedro Castillo. Además de este caso, se han producido otros incidentes relacionados con la corrupción y la implicación de Castillo: exigencias desmesuradas de ascensos dentro de las fuerzas armadas peruanas y despidos por negarse a cumplir tales peticiones; una trama corrupta de construcción de puentes en la que estaba implicado el círculo íntimo de Castillo y otros casos.
Obviamente, todas las promesas que se quedaron en promesas tuvieron un impacto negativo en la aprobación popular del presidente. Las encuestas mostraban que el 80% de los encuestados tenía una opinión negativa de las acciones y el desempeño de Castillo, un caso sin precedentes en la política peruana. Tras un año en el cargo, se podía afirmar que las políticas de Castillo habían fracasado y que las principales promesas que le habían granjeado votos no se habían cumplido: la sustitución de la Constitución de 1993, la abolición de la corrupción y la nacionalización de importantes empresas estatales.
Pedro Castillo, que hizo campaña con Perú Libre contra el gobierno conservador, sufrió un duro revés que le llevó a un callejón sin salida. Al abandonar el partido, perdió parte de su electorado, y cuando se desafía a un establishment que no sólo posee los principales medios de comunicación de Perú, sino también ministerios enteros, es bueno tener un partido bajo los pies.
Durante su campaña electoral, Castillo tuvo que polemizar con sus adversarios políticos: los partidarios de Fujimori lo tachaban de terrorista, comunista, chavista (en honor a Hugo Chávez). En general, Castillo trató inicialmente de posicionarse como reformista, palabras que encajaban con la lógica de sus acciones, y en este sentido fue más sincero que el partido por el que se estaba eligiendo a puesto del presidente, porque éste utilizaba una retórica comunista con un relleno reformista. Esta suposición se apoya en las palabras de Castillo: «No somos chavistas, no somos comunistas, no somos terroristas. No le vamos a quitar las propiedades a nadie. Es totalmente falso lo que se ha dicho anteriormente. Somos democráticos». Las palabras son bastante interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que las pronuncia un candidato presidencial de un partido que se posiciona como marxista. Pero las cosas se aclararon poco después de las elecciones, cuando se produjo una ruptura entre Pedro Castillo y el partido Perú Libre. El presidente del partido, Vladimir Cerron, no quiso revelar todos los detalles, pero dejó entrever el intento de Castillo de crear dos bloques dentro del partido.
Durante el proceso electoral, el presidente entrante prometió cambiar la Constitución peruana «para aplicar una reforma económica en la que el Estado asuma el papel de empresario que compite con las empresas privadas», la misma Constitución de 1993 redactada por el golpista Alberto Fujimori. Castillo y el PL pretendían limitar el papel de las empresas extranjeras en la economía del Estado y lograr una importante reforma del sistema económico y político, promesa que fue uno de los motores de su campaña presidencial. Además de los cambios legales, el gabinete de Castillo planeaba aumentar la financiación de la educación y la medicina, esta última especialmente relevante debido a la creciente epidemia de COVID-19. Además, se propuso nacionalizar una serie de empresas, se presentó un plan para combatir la epidemia... El candidato de Perú Libre incluso redujo los sueldos de los congresistas y de sí mismo.
Y si hablamos de objetivos cumplidos, Castillo definitivamente ha cumplido algunas de sus promesas. Consiguió vacunar a la mayoría de la población (el 80% frente al 18% antes de su elección); se aumentaron los fondos para el sector médico; se pagaron prestaciones a los afectados por la epidemia, y más de 13 millones de peruanos (el número total de habitantes es de 33,7 millones) las recibieron; se redujeron las tarifas eléctricas y los precios de los combustibles. Pero esto no cambió fundamentalmente la situación, puesto que las aspiraciones rotas de la gente que había elegido Castillo eran mucho más tangibles. El problema más grave era la falta de reformas, que era lo que los votantes esperaban del candidato presidencial. Además, no se llevó a cabo la nacionalización de la minería y las refinerías de petróleo, cruciales para la economía.
Las investigaciones por corrupción de Pedro Castillo echaron más leña al fuego, ya que se le acusó de dirigir una supuesta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de sobornos. Aunque, según su declaración de bienes, los ingresos del presidente se multiplicaron por diez, conviene tener en cuenta la diferencia entre el sueldo de un simple maestro rural y el del presidente. Para ser justos, la mayoría de las acusaciones se quedaron en meras acusaciones, lo que puede indicar intentos de desacreditar a Pedro Castillo. Además de este caso, se han producido otros incidentes relacionados con la corrupción y la implicación de Castillo: exigencias desmesuradas de ascensos dentro de las fuerzas armadas peruanas y despidos por negarse a cumplir tales peticiones; una trama corrupta de construcción de puentes en la que estaba implicado el círculo íntimo de Castillo y otros casos.
Obviamente, todas las promesas que se quedaron en promesas tuvieron un impacto negativo en la aprobación popular del presidente. Las encuestas mostraban que el 80% de los encuestados tenía una opinión negativa de las acciones y el desempeño de Castillo, un caso sin precedentes en la política peruana. Tras un año en el cargo, se podía afirmar que las políticas de Castillo habían fracasado y que las principales promesas que le habían granjeado votos no se habían cumplido: la sustitución de la Constitución de 1993, la abolición de la corrupción y la nacionalización de importantes empresas estatales.
Pedro Castillo, que hizo campaña con Perú Libre contra el gobierno conservador, sufrió un duro revés que le llevó a un callejón sin salida. Al abandonar el partido, perdió parte de su electorado, y cuando se desafía a un establishment que no sólo posee los principales medios de comunicación de Perú, sino también ministerios enteros, es bueno tener un partido bajo los pies.
Despido del Castillo
Durante todo el mandato de Castillo, intentaron derrocarlo mediante juicio político en tres ocasiones. La primera vez el Congreso intentó derrocar al recién elegido presidente tras 4 meses de gobierno, argumentando que P. Castillo realizó ascensos injustificados de militares individuales - al final Castillo no tuvo que defenderse del Congreso, ya que la mayoría (76 contra 46) votó en contra de la destitución.
En el segundo caso, los fiscales denunciaron "las mentiras del presidente en las investigaciones fiscales" y "la existencia de un gabinete paralelo o en la sombra". Pero esta vez tampoco se llegó a la destitución: hubo 55 votos a favor y 54 en contra, mientras que se necesitaban 87 votos para destituir al presidente. En todos los casos, tres partidos fueron los impulsores: Fuerza Popular, liderado por Fujimori, y los conservadores Partido de Integración Social y Renovación Popular.
Poco a Cerronpoco, la posición del presidente comenzó a debilitarse. El Congreso dirigido por la Asamblea Nacional, presintiendo la precariedad del gabinete de Castillo, intentó destituir al presidente por tercera vez. Viéndose en un callejón sin salida, Castillo decidió disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia. El Presidente hizo un llamamiento popular para que apoyara su iniciativa, pero sus propios guardias personales se lo llevaron detenido y varios ministros dimitieron por decisión propia.
Desde entonces, la vicepresidenta primera del gobierno, Dina Boluarte, ocupa la presidencia. Calificó de golpe de Estado el intento de disolución del Congreso e hizo un llamamiento a la "unidad por la seguridad nacional". Los líderes latinoamericanos (Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Uruguay) pidieron el cese de la sublevación y el respeto del orden constitucional, mientras que España y Estados Unidos eran de la misma opinión. El Tribunal Constitucional pidió una condena de 34 años de cárcel para Castillo por intento de rebelión y abuso de poder. Vladimir Cerron, presidente del partido Perú Libre, también se pronunció enérgicamente contra el golpe de Estado y el "error" que estaba cometiendo Castillo: "Castillo ha traicionado el programa del partido que se ofreció en la campaña electoral", dijo Cerron.
Vale la pena mencionar aquí las muy recientes palabras de P. Castillo sobre su ex camarada: "No sorprenden estas acusaciones, pues es conocido el comportamiento traidor de Vladimir Cerrón, quien chantajeó reiteradamente a mi gobierno”, agregó. Seguidamente, el exmandatario enfiló sus críticas contra el partido del lápiz al acusarlo de compartir el poder actual con el régimen de Dina Boluarte y el fujimorismo en el Congreso".
Cerron es en realidad un político bastante contradictorio: por un lado habla de la importancia del marxismo y de que es el único camino correcto, y por otro, aunque niega una alianza con la derecha del Congreso, sigue estando de acuerdo con ella: "No creo que le estemos haciendo el juego. No tenemos una alianza con la ultraderecha, lo que hay es una coincidencia espontánea anticaviar. Coincidimos porque combatimos a un enemigo común, que es la izquierda caviar, la socialdemocracia. No puedo hacer una alianza con los ‘oenegeros’ aliados de Usaid. Podemos coincidir con el fujimorismo y con otros, pero con la izquierda caviar no, ellos son nuestro enemigo principal. Los caviares son para nosotros la principal amenaza, un enemigo más peligroso que la ultraderecha neofascista". Pero la posición va más allá de las palabras: junto con los fujimoristas, el PS votó con éxito la elección de un nuevo Tribunal Constitucional. En nuestra opinión, la postura es bastante exhaustiva y reveladora.
Pero, ¿por qué el gabinete de Castillo decidió disolver el Congreso y establecer un gobierno interino en primer lugar? En primer lugar, el presidente se había metido en un callejón sin salida al retirar su apoyo al partido y no unirse a nadie para sustituir a Perú Libre. Ya en el verano de 2022, Castillo anunció su retirada del partido; a su vez, el PS declaró que "las políticas emprendidas por su gobierno [de Castillo], no guardan consecuencia con lo prometido en campaña electoral".
Los desacuerdos entre el PS y el gabinete de Castillo llegan a un punto de ruptura, y V. Serron anuncia que el partido se convertirá en la oposición al gobierno. Cerrón anunció que el partido se convertiría en la oposición al gobierno. ¿Cuáles fueron estos desacuerdos? En primer lugar, de nuevo, en las promesas electorales incumplidas: el abandono del programa por parte del Presidente fue uno de los escollos entre él y los dirigentes del SP. En segundo lugar, el escándalo entre los congresistas del PL y Castillo, en el que este último supuestamente ofreció puestos ejecutivos a algunos congresistas del PL a condición de que abandonaran el partido y cooperaran. En tercer lugar, la dirección del partido y el Presidente habían discrepado sobre cómo abordar los asuntos de corrupción, a los que supuestamente Castillo había dejado de prestar atención por completo.
De hecho, el apoyo de Perú Libre ha sacado del apuro al presidente en más de una ocasión; los dos intentos anteriores de destituir a Castillo fracasaron en gran medida por el apoyo del partido gobernante, pero sin este apoyo Castillo estaba literalmente desarmado. La situación fue muy similar con Pedro Kuczynski, quien, al no contar con el apoyo del partido oficial que ocupa los escaños en el Congreso, fue destituido con bastante facilidad por los fujimoristas. Aunque no todos los representantes del PS retiraron su apoyo a Castillo, no fue suficiente para mantener el cargo.
Con el pie en el suelo, Castillo se vio enfrentado a un Congreso conservador que esperaba la oportunidad de destituir al ex profesor y sindicalista en favor de su protegido. El presidente era demasiado incómodo, y su apoyo público causaba incertidumbre entre los mismos fujimoristas.
Castillo también era consciente de la mayoría de votos del Congreso a favor de su dimisión, por lo que decidió actuar de inmediato. Sin embargo, las acciones de Castillo estaban limitadas por la Constitución de 1993, y su incapacidad para reformarla acabó por jugarle una mala pasada en el peor momento posible.
Como consecuencia, estallaron protestas en la capital peruana (Lima), con manifestantes divididos en dos bandos, unos exigiendo la dimisión inmediata de Castillo y otros la disolución del Congreso. Las fuerzas del orden aconsejaron dispersarse y respetar el orden: "Toda acción contraria al orden constitucional establecido constituye una violación de la Constitución y conlleva su incumplimiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú".
Cabe señalar que la intensidad de las protestas durante la crisis política ha fluctuado constantemente, y que las acciones relacionadas con la dimisión de Castillo no fueron el punto de partida. Por ejemplo, en abril de 2022 comenzaron las manifestaciones de los transportistas por la subida de los precios del combustible, seguidas de las de los agricultores afectados por el aumento de los precios de los fertilizantes. A estas protestas siguió una oleada de enfrentamientos con la policía, bloqueos de carreteras y acciones en todo Perú exigiendo a los manifestantes la abolición de los peajes de las autopistas, la reducción de los precios de la gasolina y de las multas por infracciones de tráfico.
También en abril, Castillo declaró el estado de emergencia en la capital, donde las protestas ya habían causado cuatro muertos. El gobierno decidió ofrecer a los manifestantes un aumento del 10% del salario mínimo, así como la anulación de la mayoría de los impuestos sobre los carburantes. Castillo tuvo incluso que disculparse ante los bloqueadores por calificar su protesta de "pagada".
Extrañamente, se le recordó al actual presidente su principal promesa electoral relacionada con la reforma de la constitución. Un representante del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Peru (SUTEP) afirmó que "prometió cambiar la Constitución, que impone un modelo económico neoliberal, pero no lo ha hecho. Los monopolios peruanos siguen abusando de los precios". Y ante la imposibilidad de cumplir esta exigencia, las protestas continuaron.
Pero para ser justos, hubo otras voces entre los manifestantes que no culparon al gobierno de Castillo del deterioro de la calidad de vida: "Son los capitalistas peruanos y extranjeros los que nos imponen precios exorbitantes", dijo un ex oficial de la Marina peruana. Muchos atribuyen también el agravamiento de la crisis a las actividades de los fujimoristas en el Congreso, pero incluso quienes apoyaban a Pedro tuvieron que resumir que "si [Castillo] no soluciona este problema de los precios, será toda la gente de Los Andes la que acabe bajando hasta Lima a protestar".
En general, el ejemplo del reformista Castillo es muy revelador: el antiguo sindicalista intenta frenar el apetito de ganancias de los capitalistas locales mediante una ley redactada por los capitalistas locales. Mediante reformas espera arrebatar al capital la posibilidad de explotar a los trabajadores, y el propio capital debe poder votar a favor de tal iniciativa, ¿no es esto utópico?
En el segundo caso, los fiscales denunciaron "las mentiras del presidente en las investigaciones fiscales" y "la existencia de un gabinete paralelo o en la sombra". Pero esta vez tampoco se llegó a la destitución: hubo 55 votos a favor y 54 en contra, mientras que se necesitaban 87 votos para destituir al presidente. En todos los casos, tres partidos fueron los impulsores: Fuerza Popular, liderado por Fujimori, y los conservadores Partido de Integración Social y Renovación Popular.
Poco a Cerronpoco, la posición del presidente comenzó a debilitarse. El Congreso dirigido por la Asamblea Nacional, presintiendo la precariedad del gabinete de Castillo, intentó destituir al presidente por tercera vez. Viéndose en un callejón sin salida, Castillo decidió disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia. El Presidente hizo un llamamiento popular para que apoyara su iniciativa, pero sus propios guardias personales se lo llevaron detenido y varios ministros dimitieron por decisión propia.
Desde entonces, la vicepresidenta primera del gobierno, Dina Boluarte, ocupa la presidencia. Calificó de golpe de Estado el intento de disolución del Congreso e hizo un llamamiento a la "unidad por la seguridad nacional". Los líderes latinoamericanos (Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Uruguay) pidieron el cese de la sublevación y el respeto del orden constitucional, mientras que España y Estados Unidos eran de la misma opinión. El Tribunal Constitucional pidió una condena de 34 años de cárcel para Castillo por intento de rebelión y abuso de poder. Vladimir Cerron, presidente del partido Perú Libre, también se pronunció enérgicamente contra el golpe de Estado y el "error" que estaba cometiendo Castillo: "Castillo ha traicionado el programa del partido que se ofreció en la campaña electoral", dijo Cerron.
Vale la pena mencionar aquí las muy recientes palabras de P. Castillo sobre su ex camarada: "No sorprenden estas acusaciones, pues es conocido el comportamiento traidor de Vladimir Cerrón, quien chantajeó reiteradamente a mi gobierno”, agregó. Seguidamente, el exmandatario enfiló sus críticas contra el partido del lápiz al acusarlo de compartir el poder actual con el régimen de Dina Boluarte y el fujimorismo en el Congreso".
Cerron es en realidad un político bastante contradictorio: por un lado habla de la importancia del marxismo y de que es el único camino correcto, y por otro, aunque niega una alianza con la derecha del Congreso, sigue estando de acuerdo con ella: "No creo que le estemos haciendo el juego. No tenemos una alianza con la ultraderecha, lo que hay es una coincidencia espontánea anticaviar. Coincidimos porque combatimos a un enemigo común, que es la izquierda caviar, la socialdemocracia. No puedo hacer una alianza con los ‘oenegeros’ aliados de Usaid. Podemos coincidir con el fujimorismo y con otros, pero con la izquierda caviar no, ellos son nuestro enemigo principal. Los caviares son para nosotros la principal amenaza, un enemigo más peligroso que la ultraderecha neofascista". Pero la posición va más allá de las palabras: junto con los fujimoristas, el PS votó con éxito la elección de un nuevo Tribunal Constitucional. En nuestra opinión, la postura es bastante exhaustiva y reveladora.
Pero, ¿por qué el gabinete de Castillo decidió disolver el Congreso y establecer un gobierno interino en primer lugar? En primer lugar, el presidente se había metido en un callejón sin salida al retirar su apoyo al partido y no unirse a nadie para sustituir a Perú Libre. Ya en el verano de 2022, Castillo anunció su retirada del partido; a su vez, el PS declaró que "las políticas emprendidas por su gobierno [de Castillo], no guardan consecuencia con lo prometido en campaña electoral".
Los desacuerdos entre el PS y el gabinete de Castillo llegan a un punto de ruptura, y V. Serron anuncia que el partido se convertirá en la oposición al gobierno. Cerrón anunció que el partido se convertiría en la oposición al gobierno. ¿Cuáles fueron estos desacuerdos? En primer lugar, de nuevo, en las promesas electorales incumplidas: el abandono del programa por parte del Presidente fue uno de los escollos entre él y los dirigentes del SP. En segundo lugar, el escándalo entre los congresistas del PL y Castillo, en el que este último supuestamente ofreció puestos ejecutivos a algunos congresistas del PL a condición de que abandonaran el partido y cooperaran. En tercer lugar, la dirección del partido y el Presidente habían discrepado sobre cómo abordar los asuntos de corrupción, a los que supuestamente Castillo había dejado de prestar atención por completo.
De hecho, el apoyo de Perú Libre ha sacado del apuro al presidente en más de una ocasión; los dos intentos anteriores de destituir a Castillo fracasaron en gran medida por el apoyo del partido gobernante, pero sin este apoyo Castillo estaba literalmente desarmado. La situación fue muy similar con Pedro Kuczynski, quien, al no contar con el apoyo del partido oficial que ocupa los escaños en el Congreso, fue destituido con bastante facilidad por los fujimoristas. Aunque no todos los representantes del PS retiraron su apoyo a Castillo, no fue suficiente para mantener el cargo.
Con el pie en el suelo, Castillo se vio enfrentado a un Congreso conservador que esperaba la oportunidad de destituir al ex profesor y sindicalista en favor de su protegido. El presidente era demasiado incómodo, y su apoyo público causaba incertidumbre entre los mismos fujimoristas.
Castillo también era consciente de la mayoría de votos del Congreso a favor de su dimisión, por lo que decidió actuar de inmediato. Sin embargo, las acciones de Castillo estaban limitadas por la Constitución de 1993, y su incapacidad para reformarla acabó por jugarle una mala pasada en el peor momento posible.
Como consecuencia, estallaron protestas en la capital peruana (Lima), con manifestantes divididos en dos bandos, unos exigiendo la dimisión inmediata de Castillo y otros la disolución del Congreso. Las fuerzas del orden aconsejaron dispersarse y respetar el orden: "Toda acción contraria al orden constitucional establecido constituye una violación de la Constitución y conlleva su incumplimiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú".
Cabe señalar que la intensidad de las protestas durante la crisis política ha fluctuado constantemente, y que las acciones relacionadas con la dimisión de Castillo no fueron el punto de partida. Por ejemplo, en abril de 2022 comenzaron las manifestaciones de los transportistas por la subida de los precios del combustible, seguidas de las de los agricultores afectados por el aumento de los precios de los fertilizantes. A estas protestas siguió una oleada de enfrentamientos con la policía, bloqueos de carreteras y acciones en todo Perú exigiendo a los manifestantes la abolición de los peajes de las autopistas, la reducción de los precios de la gasolina y de las multas por infracciones de tráfico.
También en abril, Castillo declaró el estado de emergencia en la capital, donde las protestas ya habían causado cuatro muertos. El gobierno decidió ofrecer a los manifestantes un aumento del 10% del salario mínimo, así como la anulación de la mayoría de los impuestos sobre los carburantes. Castillo tuvo incluso que disculparse ante los bloqueadores por calificar su protesta de "pagada".
Extrañamente, se le recordó al actual presidente su principal promesa electoral relacionada con la reforma de la constitución. Un representante del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Peru (SUTEP) afirmó que "prometió cambiar la Constitución, que impone un modelo económico neoliberal, pero no lo ha hecho. Los monopolios peruanos siguen abusando de los precios". Y ante la imposibilidad de cumplir esta exigencia, las protestas continuaron.
Pero para ser justos, hubo otras voces entre los manifestantes que no culparon al gobierno de Castillo del deterioro de la calidad de vida: "Son los capitalistas peruanos y extranjeros los que nos imponen precios exorbitantes", dijo un ex oficial de la Marina peruana. Muchos atribuyen también el agravamiento de la crisis a las actividades de los fujimoristas en el Congreso, pero incluso quienes apoyaban a Pedro tuvieron que resumir que "si [Castillo] no soluciona este problema de los precios, será toda la gente de Los Andes la que acabe bajando hasta Lima a protestar".
En general, el ejemplo del reformista Castillo es muy revelador: el antiguo sindicalista intenta frenar el apetito de ganancias de los capitalistas locales mediante una ley redactada por los capitalistas locales. Mediante reformas espera arrebatar al capital la posibilidad de explotar a los trabajadores, y el propio capital debe poder votar a favor de tal iniciativa, ¿no es esto utópico?
El reinado de Dina Boluarte. Intensificación de las protestas
A diferencia de Castillo, la permanencia de Dina Boluarte en el partido terminó con su expulsión debido a su desacuerdo no sólo con la línea principal del partido, sino también con su líder, Cerron. Posteriormente, Boluarte se pronunció al respecto: "No es la primera vez que me quieren expulsar por el sólo hecho de no pensar conforme al secretario general del partido [Vladimir Cerrón Rojas] desea." Cerron dijo después que "Dina Boluarte fue desleal con el partido, conmigo, con el presidente Castillo y con el pueblo. Los rumores al respecto vienen desde hace mucho tiempo y ya en 2021 le advertí a Castillo que ella organizaría un gabinete paralelo y esto es coherente con el hecho de que él la sacó del ministerio 12 días antes del golpe".
Boluarte se unió al bando conservador del Congreso. Por supuesto, este tipo de alianza no fue evidente inmediatamente después de la dimisión de Castillo, aunque ya durante la toma de posesión de Boluarte, la hija Fujimori declaró: "No es tiempo de ideologías, ni de derechas ni de izquierdas. Presidente Boluarte, le deseamos éxito en la formación de un gobierno de unidad nacional". Significativamente, el partido fujimorista apoyó abiertamente las políticas de Boluarte "siempre y cuando el presidente haga lo que hace". Al tomar posesión, Boluarte señaló inmediatamente su intención de permanecer en el cargo hasta el final de su mandato (es decir, hasta 2026). La nueva presidenta pactó una coalición con la mayoría del Congreso con la condición de que todos permanecieran en sus puestos hasta el final de su mandato. Este acuerdo permitió posteriormente la represión de las protestas en las que murieron más de una docena de personas. De hecho, se formó una línea única entre el Congreso y el presidente: mientras Castillo no compartía las iniciativas de la mayoría derechista del gobierno e intentaba reformar algo, Boluarte no tenía planes para tales reformas. Además, ahora con esfuerzo unido está trabajando con los fujimoristas y la Alianza para el Progreso para hacer retroceder e incluso las no tan numerosas reformas de Pedro Castillo.
Por cierto, esto dice mucho sobre el partido PL del que Boluarte fue miembro anteriormente - un partido que se posiciona como marxista y postula candidatos como Dina Boluarte, que desde entonces no sólo ha abandonado cínicamente el PL por un puesto en el gobierno, sino que también se ha unido a la derecha. Por cierto, esto dice mucho del partido PL, del que Boluarte fue miembro, un partido que se posiciona como marxista y postula candidatos como Dina Boluarte, que más tarde no sólo abandonó cínicamente el PL para ocupar un puesto en el gobierno, sino que se unió a la derecha.
A partir de ahora, la principal tarea del gobierno de Boluarte se ha convertido en la represión de la protesta, tanto de forma pacífica como no tan pacífica - en general, a cualquier precio. Y en este sentido, la mencionada alianza del nuevo presidente se extiende mucho más allá de las paredes del parlamento: las grandes empresas, la policía, los medios de comunicación, las fuerzas armadas, el tribunal constitucional y otros se ponen del lado de Boluarte. Los medios de comunicación empiezan a lanzar lodo contra los manifestantes, la policía y los militares tienen las manos completamente libres, el ministerio de justicia prefiere pasar por alto las violaciones de los derechos humanos. Además, el tristemente célebre Alberto Fujimori fue puesto en libertad, lo que también provocó el desconcierto de la opinión pública y fue percibido como un escupitajo en la cara de los manifestantes.
Los manifestantes contra la dimisión de Castillo, a su vez, marcharon al parlamento peruano. Las protestas se contaron por miles, exigiendo la disolución del Congreso y lamentando no haber elegido a Boluarte. Un par de días más tarde, se iniciaron protestas y huelgas regionales en todo Perú: "Estamos cansados de exigir resultados a las autoridades, vamos a obligarles a cumplir sus compromisos mediante bloqueos y huelgas, queremos convocar una asamblea constituyente e iniciar elecciones, eso es lo que quiere todo el pueblo", declaró un manifestante ecologista.
Gradualmente, la gente pasó de exigir la liberacion del expresidente a exigir la destitución de Dina Boluarte. Es importante que las opiniones de los manifestantes comenzaron a diferir en el tema del apoyo a Castillo, y esto se confirma por el número de protestas en entre julio de 2021 y noviembre de 2022 - en total hubo más de 4 mil, la mayoría de ellos la gente no estaba satisfecha no sólo con las políticas de Castillo, sino también con el trabajo del Congreso (para 2022 el índice de desaprobación fue del 86%). Y la mayoría de los manifestantes fueron unánimes en el tema del Congreso, aquí hubo poca diferencia de opinión. Aunque la extrema desaprobación de las políticas de Dina Boluarte, con un 84%, y el ánimo pesimista de los encuestados expresan elocuentemente la profundidad de la crisis política, sería más acertado considerar la desilusión política de la ciudadanía como un proceso, sin vincularla sólo a las acciones de un único representante del Gobierno.
Los peruanos salieron a las calles en pueblos y ciudades como Huancavelica, Chota, Tacna, etc., con el objetivo de marchar a la capital peruana para protestar. En algunos lugares se bloquearon carreteras y se produjeron enfrentamientos con la policía; en el sur de Perú tomaron como rehenes a agentes de policía y 20 más resultaron heridos. Los manifestantes tomaron incluso el aeropuerto de Andahuaylas, donde los enfrentamientos se saldaron con dos manifestantes muertos. En represalia, los concentrados prendieron fuego a las comisarías de Andahuaylas y Chincheros, y posteriormente asediaron otras oficinas gubernamentales. Poco a poco, la situación de protesta empezó a escaparse del control de las autoridades.
El entonces Primer Ministro, Pedro Angulo, declaró: "Creemos que se trata del segundo intento de golpe de Estado [el primero se atribuyó a Castillo], por lo que el gobierno se ve obligado a utilizar el apoyo de las fuerzas armadas". Tras el discurso del Primer Ministro, se declaró el estado de emergencia en varias regiones. Sin embargo, estas medidas no sirvieron para reducir el nivel de desobediencia civil, como demostraron las nuevas acciones del pueblo con la toma de comisarías en las ciudades de Ciudad y San José de la Joya. En Alto Siguas, los manifestantes tomaron la planta procesadora de lácteos del Grupo Gloria, y en Cajamarca, los estudiantes de la Universidad Nacional tomaron el campus en protesta contra el gobierno de Dina Boluarte.
Poco a poco, el gobierno introdujo nuevas contramedidas y el ministro de Defensa, Luis Alberto Otarola, declaró el estado de emergencia no sólo en determinadas regiones sino en todo Perú durante un mes. Se asignó una fuerza policial nacional de 140.000 agentes para ayudar a las fuerzas armadas a reprimir las protestas. Mientras tanto, el gabinete de Boluarte dejó claro que el presidente en funciones no se iba a ir a ninguna parte y que la cuestión de las elecciones anticipadas no dependía de Boluarte, sino del Congreso. En el proceso de hacer frente a las protestas, el gobierno impuso penas de prisión de 15 años para quienes bloquean carreteras durante las manifestaciones y de 6 años para quienes se amotinaron. Pronto la policía empezó a responder a las demandas de los ciudadanos con balas de verdad; en la ciudad de Ayachouko murieron 10 ciudadanos y 52 personas resultaron heridas de bala por los defensores de la democracia uniformados.
Los grupos de extrema derecha también ayudaron al gobierno. Por ejemplo, una organización llamada Terna participó en las protestas para identificar a los líderes de los huelguistas, tras lo cual estos líderes fueron detenidos por la policía. Además del grupo Terna, había otros: La Resistencia, también una organización de extrema derecha, era conocida por atacar a periodistas en las protestas. Los periodistas tampoco fueron inmunes a las agresiones policiales. Por ello, la Asociación Peruana de Periodistas presentó una denuncia pública, ya que tres periodistas fueron agredidos por la policía nacional para impedirles cubrir las protestas.
Su odio hacia el gobierno llegó tan lejos que, durante un discurso público del presidente Boluarte, dos mujeres se abalanzaron sobre ella y "le tiraron del pelo"; según se supo más tarde, eran viudas de los muertos en las protestas que exigían justicia pero a las que se había prometido castigar por el ataque.
Sin embargo, el nuevo gobierno no sólo utilizó el látigo. En algunos lugares, viendo la ineficacia de sus acciones, las autoridades lanzaron una serie de convocatorias con "marchas por la paz" con el espíritu de "reconciliar al obrero con el magnate". Lo más hipócrita es que estas marchas fueron iniciadas por la policía nacional, la misma que lanzó gases lacrimógenos y apaleó a los manifestantes. Más tarde, por supuesto, resultó que la policía organizó la marcha a instancias de las autoridades para reprimir la indignación pública.
Después de la blasfemia de la "marcha pacífica", el gobierno hizo otro escupitajo en la cara de los manifestantes al rechazar por mayoría del congreso la principal demanda de los ciudadanos de elecciones anticipadas. Hay que señalar que una coalición tácita de la derecha, encabezada por Boluarte, votó a favor de la anulación de las elecciones. Aunque las elecciones burguesas son como un juego de casino en el que sólo gana el dueño del casino, el caso es indicativo de que la burguesía tenía miedo de sus propias elecciones, incluso con mayoría parlamentaria.
Sin embargo, tras el falso intento de tregua, la gente ha seguido saliendo a la calle, con más protestas en el sur de Perú, donde predomina la población rural. Esto se debe, en gran medida, a que la mayoría de las veces la gente trabaja de manera informal, es decir, sin empleo, y, por tanto, en condiciones mucho peores. Así, en la ciudad de Juliaca se produjeron enfrentamientos con la policía, en los que murieron 17 personas y más de 100 resultaron heridas.
Los métodos de represión de las protestas en Perú pueden desconcertar a las personas acostumbradas a creer que el Estado defiende a sus ciudadanos. Tan pronto como las masas crearon problemas a la burguesía con sus acciones, principalmente económicas (por ejemplo, el cierre de carreteras), el "buen policía" de ayer se convirtió en el enemigo número uno para el trabajador descontento. Incluso el fiscal jefe de Perú citó a Boluarte a declarar en el caso de su presunto papel en la muerte de manifestantes. Pero un informe publicado por Amnistía Internacional sugiere claramente que la investigación es una farsa. En él se afirma que la Fiscalía peruana aún no ha interrogado a un solo miembro de las fuerzas de seguridad peruanas implicado en la matanza, mientras que "la falta de recursos, expertos y fiscales asignados a estos casos y una serie de medidas institucionales adoptadas por el fiscal han socavado la investigación y la recopilación de pruebas clave". El informe de Amnistía afirma que el uso de munición real contra manifestantes desarmados en cuatro regiones distintas de Perú sugiere "la responsabilidad de mandos de alto nivel, al menos a medida del Partido Nacionalista Peruano y del ejército peruano" con "la ayuda consciente y coordinada de las autoridades para ahogar en sangre las protestas públicas." La declaración continúa diciendo que Boluarte y sus ministros trabajaron para "estigmatizar" a los asesinados. Hicieron "declaraciones infundadas tachando de terroristas a los manifestantes y avalaron la actuación de las fuerzas de seguridad peruanas".
De hecho, los manifestantes fueron vilipendiados de todas las formas posibles, como en el caso en que el comandante ordenó a los policías que cruzaran a nado el río, a pesar de que algunos de ellos ni siquiera sabían nadar, y cuando seis de ellos se ahogaron, los manifestantes se apresuraron a rescatar al resto. A los medios de comunicación progubernamentales no les sirvió de nada esa historia, así que decidieron distorsionar el curso real de los acontecimientos culpando a la gente de la muerte de los ahogados.
Así Perú se acercaba al nuevo año 2023, con una gran oportunidad para que el pueblo tomara el poder en sus propias manos. Pero para gran pesar del proletariado las esperanzas de una vida mejor se perdieron: el instrumento más importante, el paro nacional, no trajo a los manifestantes el resultado deseado.
En 2023, las protestas se reanudaron y la gente salió a las calles para exigir la dimisión de Boluarte, la disolución del Congreso y la creación de una nueva Constitución. Poco a poco, los ciudadanos empezaron a darse cuenta de que las huelgas y los cortes de carreteras eran la mejor forma de protesta, y el secretario general del Departamento de la Federación de Trabajadores de Arequipa convocó a a las organizaciones a unirse para una huelga general nacional. A la reunión asistieron 70 dirigentes de diferentes regiones. Las reivindicaciones de los huelguistas seguían siendo las mismas: la disolución del congreso y la dimisión de Boluarte. Además, el departamento estipuló inmediatamente que no tenía intención de negociar con el gobierno de Boluarte: sólo el cumplimiento de sus reivindicaciones les satisfaría.
Pronto, las organizaciones que asistían a la convocatoria en nombre del Departamento de la Federación de Trabajadores de Arequipa entraron en acción y convocaron una huelga nacional. Los huelguistas de distintas ciudades se trasladaron a la capital y fueron alojados en las universidades locales por iniciativa de los estudiantes, que tomaron masivamente el control de los campus.
Mientras regiones enteras se declaraban en huelga, más de 350.000 trabajadores de la educación se negaron a ir a trabajar y se sumaron a las reivindicaciones de los manifestantes. Como resultado, 13 regiones se declararon en huelga nacional y el número de bloqueos de carreteras en todo el país ascendió a 23, convirtiéndose en un fenómeno a gran escala.
Al ver la determinación de los huelguistas, la gente se unió en masa a los instigadores. Se anunció una huelga nacional en otras 5 regiones. Las autoridades decidieron utilizar equipo pesado contra los huelguistas: APC, tanques y otros vehículos militares aparecieron en las calles. De nuevo, se producen enfrentamientos entre la policía y los huelguistas, en los que no faltan las víctimas y los detenidos. Los manifestantes tomaron varios lugares estratégicos, comisarías de policía e incluso atacaron a ministros.
Cabe destacar los bloqueos de redes de carreteras a escala nacional: esta herramienta de protesta se ha convertido casi en la principal, junto con las huelgas. Los manifestantes consiguieron establecer 79 bloqueos de carreteras, y las autoridades enviaron a los militares para desbloquearlas, lo que sólo provocó más resistencia por parte de la población. Junto con esta incursión militar, se autorizó oficialmente a los militares a utilizar armas de fuego contra los manifestantes con la vaga formulación "en caso de peligro inmediato para la vida y la integridad física del personal militar".
Pronto se reunieron representantes de 7 regiones del sur de Perú para organizar a las masas y emprender acciones colectivas contra el gobierno. Llegaron a un acuerdo y exigieron que Boluarte rindiera cuentas por las decenas de muertes de manifestantes: "Dina Boluarte debe dimitir e ir a la cárcel", declaró José Luis Chapa Díaz, presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa. Por otra parte, las 7 regiones del sur, o como se autodenominaron, la "Macrorregión Sur", plantearon una serie de condiciones y vías para alcanzar sus objetivos:
Para alcanzar los objetivos propuestos por YUM:
Desgraciadamente, en enero, ya programadas las huelgas indefinidas, algunas organizaciones se negaron a participar en ellas, argumentando que confiarían en los deseos del pueblo. En otras palabras, los propios organizadores de masas empezaron a abandonar parcialmente su papel directo como canalizadores de los intereses de los trabajadores.
Las protestas fueron remitiendo poco a poco, en gran parte debido a la reticencia de las organizaciones que las habían encabezado a ir más allá en sus reivindicaciones.
En concreto, el sindicato Confederación General de Trabajadores del Perú, anteriormente mencionado, aceptó una tregua durante el carnaval para que "los pequeños comerciantes y artesanos no sufrieran pérdidas económicas". Es importante señalar que el periodo de carnaval abarcó casi 2 meses, y mientras que la Confederación General de Trabajadores del Perú había convocado huelgas previamente, otros sindicatos importantes de Perú se negaron a salir a la calle. En concreto, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (SUTEP) declaró: "El SUTEP no va a participar en ninguna huelga, pero eso no significa que no señalemos que el sector educativo tiene muchos problemas".
Hasta la fecha, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se ha contentado con solidarizarse con huelguistas individuales de todo el país. También hay que tener en cuenta que la CGTP es una coalición de sindicatos cuyos puntos de vista han sido a menudo diferentes de la línea principal de la CGTP. Ya en diciembre de 2022, es decir, al principio de las protestas, la dirección del sindicato aseguró al gabinete Boluarte su disposición al diálogo y, por lo tanto, "se respeta el derecho a la protesta, pero sujeto al respeto de la integridad física y los derechos de propiedad pública y privada". La postura del VCTP en este contexto coincide con la de la Unión de Gremios del Perú, organización de propietarios privados, que afirmó que el bloqueo de carreteras y la toma de negocios repercutían negativamente en el "clima de paz" que el gobierno estaba decidido a lograr. Obviamente, este planteamiento no ayudó a los huelguistas.
Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con la postura de la dirección del VCTP. La Federación Departamental de Trabajadores de Cuzco (parte del VCTP) declaró que iba a la huelga y pidió la dimisión de todo el Congreso, uniéndose así a otras numerosas organizaciones y sindicatos: Los Comités de Circunscripción Campesina y Urbana (o rondas campesinas), el Frente de Defensa de Huancavelica, la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Educación, la Federación de Trabajadores Departamentales de Cusco, la Federación Revolucionaria Agraria Tupac Amaru Cusco, la Federación de Universidades de Cusco, el SUTEP y la Asamblea Regional de la Juventud de Cusco también han anunciado que se sumarán a las huelgas de diciembre de 2022.
Aunque hubo dos intentos más de marchar sobre la capital peruana, ninguno de ellos tuvo éxito en cuanto a la realización de las reivindicaciones. Por un lado, las autoridades decidieron ignorar de plano las demandas de los manifestantes, y los paros de 24 horas dejaron de tener influencia en las decisiones de las autoridades. Los manifestantes y las organizaciones llegaron a proponer la creación de una república sureña, independiente de Perú, pero no pasó de ahí.
Uno de los últimos intentos significativos de los manifestantes por conseguir sus reivindicaciones fue la formación del Comité Nacional de Lucha Conjunto en julio de 2023, liderado por el profesor peruano Lucio Ccallo, que incluía a varios partidos políticos y sindicatos: Demócratas del Partido Nuevo Perú, el Partido Comunista del Perú, Demócratas de Juntos por el Perú, el Comité de Reorganización y Reorientación del SUTEP, que es un sindicato de trabajadores de la educación peruanos, la Central Unitaria Nacional de Rondas Campesinas del Perú, y la Confederación General de Trabajadores del Perú, que se considera la principal central sindical del país.
Me gustaría decir unas palabras sobre el Centro Nacional de Rondas Campesinas de Perú, porque el nombre es bastante intrigante. Esta organización es una red de comunidades rurales de defensa. La principal tarea de estas comunidades es patrullar caminos, carreteras, pastos y campos; en otras palabras, se trata de una milicia popular, que tuvo que formarse debido a la falta de protección por parte del Estado. Las comunidades de defensa influyeron en el hecho de que fuera en el campo donde las protestas se prolongaran durante mucho tiempo: la gente, al darse cuenta de que el Estado sólo quitaba, sin al menos dar seguridad a cambio, decidió organizarse y empezar a oponerse al Estado. Además, las rondas campesinas, o ronderos, como también se les conoce, a menudo se veían obligadas a intervenir en conflictos en las explotaciones mineras, y aunque las protestas tenían una agenda principalmente medioambiental, también eran conscientes de la injusticia y el deterioro de las condiciones de los trabajadores a medida que se saqueaban los recursos. Así pues, a la milicia popular le faltaba un elemento crucial: la vanguardia, el partido proletario. Era este fragmento que faltaba el que habría ayudado a liberar el potencial de la red de comunidades y dirigirlas hacia la lucha real, hacia la confrontación económica, con la protección medioambiental como efecto secundario.
Pero volvamos al "Comité Nacional Conjunto de Lucha". En febrero, convocó a los ciudadanos a una huelga indefinida. A partir de ese mes, la región de Puno fue el único punto de acción de los oradores - llegaron a visitar la capital, Lima, pero a pesar de la protesta pacífica, la policía dispersó a la gente con gases lacrimógenos. Al ver el evidente fracaso tanto del proceso de levantamiento popular como de las huelgas, la gente empezó a desilusionarse con los métodos utilizados. Así, en la última protesta de Puno, los ciudadanos aceptaron una transición a la vida normal.
En julio, varias organizaciones formaron una coalición de líderes sindicales para una tercera marcha sobre Lima. Además de las reivindicaciones anteriores, los organizadores insistieron en la liberación de los presos políticos y exigieron el enjuiciamiento de los asesinos de manifestantes. Anticipando consecuencias indeseables para las autoridades, Boluarte dijo que no se debía permitir que se atacara a la policía nacional, porque "son gente del pueblo como el resto de nosotros". Esta afirmación fue especialmente hipócrita en el contexto de un informe de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, según el cual al menos 30 manifestantes murieron por disparos de la policía.
Una vez más, no se consiguió el resultado deseado, y aunque las acciones fueron bastante amplias (se registraron protestas en 59 provincias, con bloqueos de carreteras en 23 de ellas), esto claramente no fue suficiente para cambiar las tornas a favor de la voluntad popular. En el transcurso de las protestas, parece que los principales sindicatos se limitaron deliberadamente a marchas o huelgas extremadamente cortas con el fin de "desahogarse" poco a poco de los ciudadanos descontentos - en este sentido, un sindicato de profesores llegó a llamar traidores al TUCP. Así, las protestas amainaron sin que se cumpliera ninguna de las reivindicaciones.
Las reacciones de países y organizaciones a los sucesos de Perú fueron diversas: la UE hizo un llamamiento a todas las partes para que entablaran un diálogo constructivo, pero al mismo tiempo condenó cualquier acción contraria a la Constitución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció enérgicamente contra las acciones de Castillo. El gobierno argentino también pidió que a los ciudadanos respetaran la Constitución. Y Estados Unidos apodó a Castillo "ex presidente de Perú" tras un tercer intento de destitución por parte del Congreso. Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador, España... todos estos Estados han condenado en mayor o menor medida las acciones de Castillo.
Sin embargo, el -expresidente mexicano apoyó a Pedro, aunque lo hizo de forma velada: "lo lamentable es que los intereses de las élites económicas y políticas mantuvieron un ambiente de confrontación y hostilidad hacia Pedro Castillo, obligándole a tomar decisiones que ayudaron a sus opositores a destituirle finalmente."
En su mayoría, los Estados se han pronunciado en contra de Castillo y de los posteriores incidentes en Perú. Y es que, curiosamente, el ex presidente no sólo era visto como una manzana de la discordia para la burguesía local, sino también como un aliado inestable para el extranjero cercano y lejano.
Y resultó que la precariedad del "aliado" de Castillo fue sustituida por la incertidumbre del gabinete de Boluarte debido a su incapacidad para negar el conflicto entre el gobierno y el pueblo. De ahí la noticia de que EEUU pretendía introducir sus unidades militares regulares en Perú con la autorización de Boluarte. Esto ocurrió en medio de la "tercera campaña a Lima", es decir, en mayo de 2023. Cabe destacar que la mayoría derechista del Congreso, encabezada por Boluarte, votó a favor de la introducción autorizada de tropas, la resolución permitía la introducción de un contingente de hasta 1.000 personas. Según datos oficiales de Washington, el "personal estadounidense" realizará "actividades de cooperación y entrenamiento con las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú" y "no atenta contra la soberanía" del país. Sin embargo, esta explicación parece dudosa, pues Perú ya cuenta con centros de entrenamiento de este tipo. Pero de lo que no cabe duda es del intento estadounidense de traer tropas para reprimir protestas/coordinar a la policía nacional con el mismo fin.
El ex-presidente de México, Andrés Obrador, se pronunció al respecto diciendo: "Los oligarcas peruanos están detrás de la introducción de tropas estadounidenses, y al hacerlo, los legisladores han violado todo el marco legal y constitucional del Perú". Además, no debemos olvidar que existe una lucha entre China y Estados Unidos por los recursos minerales de Perú, y una intervención de este tipo es una gran oportunidad para que Estados Unidos redistribuya los activos a su favor.
Boluarte se unió al bando conservador del Congreso. Por supuesto, este tipo de alianza no fue evidente inmediatamente después de la dimisión de Castillo, aunque ya durante la toma de posesión de Boluarte, la hija Fujimori declaró: "No es tiempo de ideologías, ni de derechas ni de izquierdas. Presidente Boluarte, le deseamos éxito en la formación de un gobierno de unidad nacional". Significativamente, el partido fujimorista apoyó abiertamente las políticas de Boluarte "siempre y cuando el presidente haga lo que hace". Al tomar posesión, Boluarte señaló inmediatamente su intención de permanecer en el cargo hasta el final de su mandato (es decir, hasta 2026). La nueva presidenta pactó una coalición con la mayoría del Congreso con la condición de que todos permanecieran en sus puestos hasta el final de su mandato. Este acuerdo permitió posteriormente la represión de las protestas en las que murieron más de una docena de personas. De hecho, se formó una línea única entre el Congreso y el presidente: mientras Castillo no compartía las iniciativas de la mayoría derechista del gobierno e intentaba reformar algo, Boluarte no tenía planes para tales reformas. Además, ahora con esfuerzo unido está trabajando con los fujimoristas y la Alianza para el Progreso para hacer retroceder e incluso las no tan numerosas reformas de Pedro Castillo.
Por cierto, esto dice mucho sobre el partido PL del que Boluarte fue miembro anteriormente - un partido que se posiciona como marxista y postula candidatos como Dina Boluarte, que desde entonces no sólo ha abandonado cínicamente el PL por un puesto en el gobierno, sino que también se ha unido a la derecha. Por cierto, esto dice mucho del partido PL, del que Boluarte fue miembro, un partido que se posiciona como marxista y postula candidatos como Dina Boluarte, que más tarde no sólo abandonó cínicamente el PL para ocupar un puesto en el gobierno, sino que se unió a la derecha.
A partir de ahora, la principal tarea del gobierno de Boluarte se ha convertido en la represión de la protesta, tanto de forma pacífica como no tan pacífica - en general, a cualquier precio. Y en este sentido, la mencionada alianza del nuevo presidente se extiende mucho más allá de las paredes del parlamento: las grandes empresas, la policía, los medios de comunicación, las fuerzas armadas, el tribunal constitucional y otros se ponen del lado de Boluarte. Los medios de comunicación empiezan a lanzar lodo contra los manifestantes, la policía y los militares tienen las manos completamente libres, el ministerio de justicia prefiere pasar por alto las violaciones de los derechos humanos. Además, el tristemente célebre Alberto Fujimori fue puesto en libertad, lo que también provocó el desconcierto de la opinión pública y fue percibido como un escupitajo en la cara de los manifestantes.
Los manifestantes contra la dimisión de Castillo, a su vez, marcharon al parlamento peruano. Las protestas se contaron por miles, exigiendo la disolución del Congreso y lamentando no haber elegido a Boluarte. Un par de días más tarde, se iniciaron protestas y huelgas regionales en todo Perú: "Estamos cansados de exigir resultados a las autoridades, vamos a obligarles a cumplir sus compromisos mediante bloqueos y huelgas, queremos convocar una asamblea constituyente e iniciar elecciones, eso es lo que quiere todo el pueblo", declaró un manifestante ecologista.
Gradualmente, la gente pasó de exigir la liberacion del expresidente a exigir la destitución de Dina Boluarte. Es importante que las opiniones de los manifestantes comenzaron a diferir en el tema del apoyo a Castillo, y esto se confirma por el número de protestas en entre julio de 2021 y noviembre de 2022 - en total hubo más de 4 mil, la mayoría de ellos la gente no estaba satisfecha no sólo con las políticas de Castillo, sino también con el trabajo del Congreso (para 2022 el índice de desaprobación fue del 86%). Y la mayoría de los manifestantes fueron unánimes en el tema del Congreso, aquí hubo poca diferencia de opinión. Aunque la extrema desaprobación de las políticas de Dina Boluarte, con un 84%, y el ánimo pesimista de los encuestados expresan elocuentemente la profundidad de la crisis política, sería más acertado considerar la desilusión política de la ciudadanía como un proceso, sin vincularla sólo a las acciones de un único representante del Gobierno.
Los peruanos salieron a las calles en pueblos y ciudades como Huancavelica, Chota, Tacna, etc., con el objetivo de marchar a la capital peruana para protestar. En algunos lugares se bloquearon carreteras y se produjeron enfrentamientos con la policía; en el sur de Perú tomaron como rehenes a agentes de policía y 20 más resultaron heridos. Los manifestantes tomaron incluso el aeropuerto de Andahuaylas, donde los enfrentamientos se saldaron con dos manifestantes muertos. En represalia, los concentrados prendieron fuego a las comisarías de Andahuaylas y Chincheros, y posteriormente asediaron otras oficinas gubernamentales. Poco a poco, la situación de protesta empezó a escaparse del control de las autoridades.
El entonces Primer Ministro, Pedro Angulo, declaró: "Creemos que se trata del segundo intento de golpe de Estado [el primero se atribuyó a Castillo], por lo que el gobierno se ve obligado a utilizar el apoyo de las fuerzas armadas". Tras el discurso del Primer Ministro, se declaró el estado de emergencia en varias regiones. Sin embargo, estas medidas no sirvieron para reducir el nivel de desobediencia civil, como demostraron las nuevas acciones del pueblo con la toma de comisarías en las ciudades de Ciudad y San José de la Joya. En Alto Siguas, los manifestantes tomaron la planta procesadora de lácteos del Grupo Gloria, y en Cajamarca, los estudiantes de la Universidad Nacional tomaron el campus en protesta contra el gobierno de Dina Boluarte.
Poco a poco, el gobierno introdujo nuevas contramedidas y el ministro de Defensa, Luis Alberto Otarola, declaró el estado de emergencia no sólo en determinadas regiones sino en todo Perú durante un mes. Se asignó una fuerza policial nacional de 140.000 agentes para ayudar a las fuerzas armadas a reprimir las protestas. Mientras tanto, el gabinete de Boluarte dejó claro que el presidente en funciones no se iba a ir a ninguna parte y que la cuestión de las elecciones anticipadas no dependía de Boluarte, sino del Congreso. En el proceso de hacer frente a las protestas, el gobierno impuso penas de prisión de 15 años para quienes bloquean carreteras durante las manifestaciones y de 6 años para quienes se amotinaron. Pronto la policía empezó a responder a las demandas de los ciudadanos con balas de verdad; en la ciudad de Ayachouko murieron 10 ciudadanos y 52 personas resultaron heridas de bala por los defensores de la democracia uniformados.
Los grupos de extrema derecha también ayudaron al gobierno. Por ejemplo, una organización llamada Terna participó en las protestas para identificar a los líderes de los huelguistas, tras lo cual estos líderes fueron detenidos por la policía. Además del grupo Terna, había otros: La Resistencia, también una organización de extrema derecha, era conocida por atacar a periodistas en las protestas. Los periodistas tampoco fueron inmunes a las agresiones policiales. Por ello, la Asociación Peruana de Periodistas presentó una denuncia pública, ya que tres periodistas fueron agredidos por la policía nacional para impedirles cubrir las protestas.
Su odio hacia el gobierno llegó tan lejos que, durante un discurso público del presidente Boluarte, dos mujeres se abalanzaron sobre ella y "le tiraron del pelo"; según se supo más tarde, eran viudas de los muertos en las protestas que exigían justicia pero a las que se había prometido castigar por el ataque.
Sin embargo, el nuevo gobierno no sólo utilizó el látigo. En algunos lugares, viendo la ineficacia de sus acciones, las autoridades lanzaron una serie de convocatorias con "marchas por la paz" con el espíritu de "reconciliar al obrero con el magnate". Lo más hipócrita es que estas marchas fueron iniciadas por la policía nacional, la misma que lanzó gases lacrimógenos y apaleó a los manifestantes. Más tarde, por supuesto, resultó que la policía organizó la marcha a instancias de las autoridades para reprimir la indignación pública.
Después de la blasfemia de la "marcha pacífica", el gobierno hizo otro escupitajo en la cara de los manifestantes al rechazar por mayoría del congreso la principal demanda de los ciudadanos de elecciones anticipadas. Hay que señalar que una coalición tácita de la derecha, encabezada por Boluarte, votó a favor de la anulación de las elecciones. Aunque las elecciones burguesas son como un juego de casino en el que sólo gana el dueño del casino, el caso es indicativo de que la burguesía tenía miedo de sus propias elecciones, incluso con mayoría parlamentaria.
Sin embargo, tras el falso intento de tregua, la gente ha seguido saliendo a la calle, con más protestas en el sur de Perú, donde predomina la población rural. Esto se debe, en gran medida, a que la mayoría de las veces la gente trabaja de manera informal, es decir, sin empleo, y, por tanto, en condiciones mucho peores. Así, en la ciudad de Juliaca se produjeron enfrentamientos con la policía, en los que murieron 17 personas y más de 100 resultaron heridas.
Los métodos de represión de las protestas en Perú pueden desconcertar a las personas acostumbradas a creer que el Estado defiende a sus ciudadanos. Tan pronto como las masas crearon problemas a la burguesía con sus acciones, principalmente económicas (por ejemplo, el cierre de carreteras), el "buen policía" de ayer se convirtió en el enemigo número uno para el trabajador descontento. Incluso el fiscal jefe de Perú citó a Boluarte a declarar en el caso de su presunto papel en la muerte de manifestantes. Pero un informe publicado por Amnistía Internacional sugiere claramente que la investigación es una farsa. En él se afirma que la Fiscalía peruana aún no ha interrogado a un solo miembro de las fuerzas de seguridad peruanas implicado en la matanza, mientras que "la falta de recursos, expertos y fiscales asignados a estos casos y una serie de medidas institucionales adoptadas por el fiscal han socavado la investigación y la recopilación de pruebas clave". El informe de Amnistía afirma que el uso de munición real contra manifestantes desarmados en cuatro regiones distintas de Perú sugiere "la responsabilidad de mandos de alto nivel, al menos a medida del Partido Nacionalista Peruano y del ejército peruano" con "la ayuda consciente y coordinada de las autoridades para ahogar en sangre las protestas públicas." La declaración continúa diciendo que Boluarte y sus ministros trabajaron para "estigmatizar" a los asesinados. Hicieron "declaraciones infundadas tachando de terroristas a los manifestantes y avalaron la actuación de las fuerzas de seguridad peruanas".
De hecho, los manifestantes fueron vilipendiados de todas las formas posibles, como en el caso en que el comandante ordenó a los policías que cruzaran a nado el río, a pesar de que algunos de ellos ni siquiera sabían nadar, y cuando seis de ellos se ahogaron, los manifestantes se apresuraron a rescatar al resto. A los medios de comunicación progubernamentales no les sirvió de nada esa historia, así que decidieron distorsionar el curso real de los acontecimientos culpando a la gente de la muerte de los ahogados.
Así Perú se acercaba al nuevo año 2023, con una gran oportunidad para que el pueblo tomara el poder en sus propias manos. Pero para gran pesar del proletariado las esperanzas de una vida mejor se perdieron: el instrumento más importante, el paro nacional, no trajo a los manifestantes el resultado deseado.
En 2023, las protestas se reanudaron y la gente salió a las calles para exigir la dimisión de Boluarte, la disolución del Congreso y la creación de una nueva Constitución. Poco a poco, los ciudadanos empezaron a darse cuenta de que las huelgas y los cortes de carreteras eran la mejor forma de protesta, y el secretario general del Departamento de la Federación de Trabajadores de Arequipa convocó a a las organizaciones a unirse para una huelga general nacional. A la reunión asistieron 70 dirigentes de diferentes regiones. Las reivindicaciones de los huelguistas seguían siendo las mismas: la disolución del congreso y la dimisión de Boluarte. Además, el departamento estipuló inmediatamente que no tenía intención de negociar con el gobierno de Boluarte: sólo el cumplimiento de sus reivindicaciones les satisfaría.
Pronto, las organizaciones que asistían a la convocatoria en nombre del Departamento de la Federación de Trabajadores de Arequipa entraron en acción y convocaron una huelga nacional. Los huelguistas de distintas ciudades se trasladaron a la capital y fueron alojados en las universidades locales por iniciativa de los estudiantes, que tomaron masivamente el control de los campus.
Mientras regiones enteras se declaraban en huelga, más de 350.000 trabajadores de la educación se negaron a ir a trabajar y se sumaron a las reivindicaciones de los manifestantes. Como resultado, 13 regiones se declararon en huelga nacional y el número de bloqueos de carreteras en todo el país ascendió a 23, convirtiéndose en un fenómeno a gran escala.
Al ver la determinación de los huelguistas, la gente se unió en masa a los instigadores. Se anunció una huelga nacional en otras 5 regiones. Las autoridades decidieron utilizar equipo pesado contra los huelguistas: APC, tanques y otros vehículos militares aparecieron en las calles. De nuevo, se producen enfrentamientos entre la policía y los huelguistas, en los que no faltan las víctimas y los detenidos. Los manifestantes tomaron varios lugares estratégicos, comisarías de policía e incluso atacaron a ministros.
Cabe destacar los bloqueos de redes de carreteras a escala nacional: esta herramienta de protesta se ha convertido casi en la principal, junto con las huelgas. Los manifestantes consiguieron establecer 79 bloqueos de carreteras, y las autoridades enviaron a los militares para desbloquearlas, lo que sólo provocó más resistencia por parte de la población. Junto con esta incursión militar, se autorizó oficialmente a los militares a utilizar armas de fuego contra los manifestantes con la vaga formulación "en caso de peligro inmediato para la vida y la integridad física del personal militar".
Pronto se reunieron representantes de 7 regiones del sur de Perú para organizar a las masas y emprender acciones colectivas contra el gobierno. Llegaron a un acuerdo y exigieron que Boluarte rindiera cuentas por las decenas de muertes de manifestantes: "Dina Boluarte debe dimitir e ir a la cárcel", declaró José Luis Chapa Díaz, presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa. Por otra parte, las 7 regiones del sur, o como se autodenominaron, la "Macrorregión Sur", plantearon una serie de condiciones y vías para alcanzar sus objetivos:
- clausura del Congreso;
- Dimisión de Dina Boluarte y sanciones penales por crímenes contra la humanidad;
- celebración de elecciones en 2023;
- la convocatoria de una asamblea constituyente;
- la liberación de Pedro Castillo.
Para alcanzar los objetivos propuestos por YUM:
- reanudar la huelga indefinida;
- coordinar un centro de delegados de cada región;
- se preparan para viajar a Lima con motivo de las protestas;
- aprobar el segundo congreso de la organización;
- ampliar las formas de lucha a otras regiones.
Desgraciadamente, en enero, ya programadas las huelgas indefinidas, algunas organizaciones se negaron a participar en ellas, argumentando que confiarían en los deseos del pueblo. En otras palabras, los propios organizadores de masas empezaron a abandonar parcialmente su papel directo como canalizadores de los intereses de los trabajadores.
Las protestas fueron remitiendo poco a poco, en gran parte debido a la reticencia de las organizaciones que las habían encabezado a ir más allá en sus reivindicaciones.
En concreto, el sindicato Confederación General de Trabajadores del Perú, anteriormente mencionado, aceptó una tregua durante el carnaval para que "los pequeños comerciantes y artesanos no sufrieran pérdidas económicas". Es importante señalar que el periodo de carnaval abarcó casi 2 meses, y mientras que la Confederación General de Trabajadores del Perú había convocado huelgas previamente, otros sindicatos importantes de Perú se negaron a salir a la calle. En concreto, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (SUTEP) declaró: "El SUTEP no va a participar en ninguna huelga, pero eso no significa que no señalemos que el sector educativo tiene muchos problemas".
Hasta la fecha, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se ha contentado con solidarizarse con huelguistas individuales de todo el país. También hay que tener en cuenta que la CGTP es una coalición de sindicatos cuyos puntos de vista han sido a menudo diferentes de la línea principal de la CGTP. Ya en diciembre de 2022, es decir, al principio de las protestas, la dirección del sindicato aseguró al gabinete Boluarte su disposición al diálogo y, por lo tanto, "se respeta el derecho a la protesta, pero sujeto al respeto de la integridad física y los derechos de propiedad pública y privada". La postura del VCTP en este contexto coincide con la de la Unión de Gremios del Perú, organización de propietarios privados, que afirmó que el bloqueo de carreteras y la toma de negocios repercutían negativamente en el "clima de paz" que el gobierno estaba decidido a lograr. Obviamente, este planteamiento no ayudó a los huelguistas.
Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con la postura de la dirección del VCTP. La Federación Departamental de Trabajadores de Cuzco (parte del VCTP) declaró que iba a la huelga y pidió la dimisión de todo el Congreso, uniéndose así a otras numerosas organizaciones y sindicatos: Los Comités de Circunscripción Campesina y Urbana (o rondas campesinas), el Frente de Defensa de Huancavelica, la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Educación, la Federación de Trabajadores Departamentales de Cusco, la Federación Revolucionaria Agraria Tupac Amaru Cusco, la Federación de Universidades de Cusco, el SUTEP y la Asamblea Regional de la Juventud de Cusco también han anunciado que se sumarán a las huelgas de diciembre de 2022.
Aunque hubo dos intentos más de marchar sobre la capital peruana, ninguno de ellos tuvo éxito en cuanto a la realización de las reivindicaciones. Por un lado, las autoridades decidieron ignorar de plano las demandas de los manifestantes, y los paros de 24 horas dejaron de tener influencia en las decisiones de las autoridades. Los manifestantes y las organizaciones llegaron a proponer la creación de una república sureña, independiente de Perú, pero no pasó de ahí.
Uno de los últimos intentos significativos de los manifestantes por conseguir sus reivindicaciones fue la formación del Comité Nacional de Lucha Conjunto en julio de 2023, liderado por el profesor peruano Lucio Ccallo, que incluía a varios partidos políticos y sindicatos: Demócratas del Partido Nuevo Perú, el Partido Comunista del Perú, Demócratas de Juntos por el Perú, el Comité de Reorganización y Reorientación del SUTEP, que es un sindicato de trabajadores de la educación peruanos, la Central Unitaria Nacional de Rondas Campesinas del Perú, y la Confederación General de Trabajadores del Perú, que se considera la principal central sindical del país.
Me gustaría decir unas palabras sobre el Centro Nacional de Rondas Campesinas de Perú, porque el nombre es bastante intrigante. Esta organización es una red de comunidades rurales de defensa. La principal tarea de estas comunidades es patrullar caminos, carreteras, pastos y campos; en otras palabras, se trata de una milicia popular, que tuvo que formarse debido a la falta de protección por parte del Estado. Las comunidades de defensa influyeron en el hecho de que fuera en el campo donde las protestas se prolongaran durante mucho tiempo: la gente, al darse cuenta de que el Estado sólo quitaba, sin al menos dar seguridad a cambio, decidió organizarse y empezar a oponerse al Estado. Además, las rondas campesinas, o ronderos, como también se les conoce, a menudo se veían obligadas a intervenir en conflictos en las explotaciones mineras, y aunque las protestas tenían una agenda principalmente medioambiental, también eran conscientes de la injusticia y el deterioro de las condiciones de los trabajadores a medida que se saqueaban los recursos. Así pues, a la milicia popular le faltaba un elemento crucial: la vanguardia, el partido proletario. Era este fragmento que faltaba el que habría ayudado a liberar el potencial de la red de comunidades y dirigirlas hacia la lucha real, hacia la confrontación económica, con la protección medioambiental como efecto secundario.
Pero volvamos al "Comité Nacional Conjunto de Lucha". En febrero, convocó a los ciudadanos a una huelga indefinida. A partir de ese mes, la región de Puno fue el único punto de acción de los oradores - llegaron a visitar la capital, Lima, pero a pesar de la protesta pacífica, la policía dispersó a la gente con gases lacrimógenos. Al ver el evidente fracaso tanto del proceso de levantamiento popular como de las huelgas, la gente empezó a desilusionarse con los métodos utilizados. Así, en la última protesta de Puno, los ciudadanos aceptaron una transición a la vida normal.
En julio, varias organizaciones formaron una coalición de líderes sindicales para una tercera marcha sobre Lima. Además de las reivindicaciones anteriores, los organizadores insistieron en la liberación de los presos políticos y exigieron el enjuiciamiento de los asesinos de manifestantes. Anticipando consecuencias indeseables para las autoridades, Boluarte dijo que no se debía permitir que se atacara a la policía nacional, porque "son gente del pueblo como el resto de nosotros". Esta afirmación fue especialmente hipócrita en el contexto de un informe de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, según el cual al menos 30 manifestantes murieron por disparos de la policía.
Una vez más, no se consiguió el resultado deseado, y aunque las acciones fueron bastante amplias (se registraron protestas en 59 provincias, con bloqueos de carreteras en 23 de ellas), esto claramente no fue suficiente para cambiar las tornas a favor de la voluntad popular. En el transcurso de las protestas, parece que los principales sindicatos se limitaron deliberadamente a marchas o huelgas extremadamente cortas con el fin de "desahogarse" poco a poco de los ciudadanos descontentos - en este sentido, un sindicato de profesores llegó a llamar traidores al TUCP. Así, las protestas amainaron sin que se cumpliera ninguna de las reivindicaciones.
Las reacciones de países y organizaciones a los sucesos de Perú fueron diversas: la UE hizo un llamamiento a todas las partes para que entablaran un diálogo constructivo, pero al mismo tiempo condenó cualquier acción contraria a la Constitución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció enérgicamente contra las acciones de Castillo. El gobierno argentino también pidió que a los ciudadanos respetaran la Constitución. Y Estados Unidos apodó a Castillo "ex presidente de Perú" tras un tercer intento de destitución por parte del Congreso. Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador, España... todos estos Estados han condenado en mayor o menor medida las acciones de Castillo.
Sin embargo, el -expresidente mexicano apoyó a Pedro, aunque lo hizo de forma velada: "lo lamentable es que los intereses de las élites económicas y políticas mantuvieron un ambiente de confrontación y hostilidad hacia Pedro Castillo, obligándole a tomar decisiones que ayudaron a sus opositores a destituirle finalmente."
En su mayoría, los Estados se han pronunciado en contra de Castillo y de los posteriores incidentes en Perú. Y es que, curiosamente, el ex presidente no sólo era visto como una manzana de la discordia para la burguesía local, sino también como un aliado inestable para el extranjero cercano y lejano.
Y resultó que la precariedad del "aliado" de Castillo fue sustituida por la incertidumbre del gabinete de Boluarte debido a su incapacidad para negar el conflicto entre el gobierno y el pueblo. De ahí la noticia de que EEUU pretendía introducir sus unidades militares regulares en Perú con la autorización de Boluarte. Esto ocurrió en medio de la "tercera campaña a Lima", es decir, en mayo de 2023. Cabe destacar que la mayoría derechista del Congreso, encabezada por Boluarte, votó a favor de la introducción autorizada de tropas, la resolución permitía la introducción de un contingente de hasta 1.000 personas. Según datos oficiales de Washington, el "personal estadounidense" realizará "actividades de cooperación y entrenamiento con las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú" y "no atenta contra la soberanía" del país. Sin embargo, esta explicación parece dudosa, pues Perú ya cuenta con centros de entrenamiento de este tipo. Pero de lo que no cabe duda es del intento estadounidense de traer tropas para reprimir protestas/coordinar a la policía nacional con el mismo fin.
El ex-presidente de México, Andrés Obrador, se pronunció al respecto diciendo: "Los oligarcas peruanos están detrás de la introducción de tropas estadounidenses, y al hacerlo, los legisladores han violado todo el marco legal y constitucional del Perú". Además, no debemos olvidar que existe una lucha entre China y Estados Unidos por los recursos minerales de Perú, y una intervención de este tipo es una gran oportunidad para que Estados Unidos redistribuya los activos a su favor.
Conclusiones
Así que, mirando hacia atrás, podemos decir con seguridad que las demandas de los manifestantes no se cumplieron. Entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, hubo 2104 protestas políticas contra el gobierno en Perú. La represión gubernamental se saldó con 67 ciudadanos muertos, más de 1.785 heridos (cifra que el Ministerio de Salud no ha actualizado desde marzo) y más de 700 personas procesadas. Sin embargo, la naturaleza de las protestas se debilitó porque, para empezar, los manifestantes tenían distintas visiones de las causas de la crisis. Algunos sostenían que Castillo tenía razón y debía ser liberado y que el Congreso debía disolverse y establecerse un gobierno interino. Otra opinión era que ni Castillo tenía derecho a disolver el Congreso tan abruptamente, ni el Congreso debería haber encarcelado a Castillo, y que si las cosas sucedían como sucedieron, debería convocarse una asamblea constituyente. Por último, unos tercios atribuían alguna conexión al gobierno corrupto tanto de Castillo como de Boluarte, y por ello exigían elecciones anticipadas.
A las diversas versiones de los manifestantes sobre las causas de la crisis, se sumó la desilusión ante la protesta como instrumento de presión sobre las autoridades. Desgraciadamente, los proletarios de Perú estaban solos, la ausencia de un partido o de cualquier organización que pudiera ponerse al frente de la defensa de los intereses de los trabajadores les jugó una broma cruel. Sí, hubo coaliciones de trabajadores, pero al final se rindieron o convirtieron la protesta en conciliadora. Habiendo sido capaces de organizarse espontáneamente contra la arbitrariedad capitalista y la violación por parte de la burguesía de sus propias leyes burguesas, los peruanos fueron incapaces de reconocerse como clase y, por lo tanto, decidieron exigir un nuevo congreso y un nuevo presidente en lugar de tomar el poder en sus propias manos. Una encuesta mostró que entre febrero y marzo de 2023, la opinión de que las protestas eran un arma seria en manos del pueblo cayó del 51% al 41%. La descarada brutalidad en la represión de las protestas también desempeñó un papel: los manifestantes vieron la mismísima "mueca del capitalismo", cuando toda la bravuconería sobre la democracia y el valor de la vida humana queda anulada cuando se trata de la posible pérdida de beneficios.
Por supuesto, los motivos de las protestas - la brutal explotación capitalista por parte de empresas locales, estadounidenses y chinas, la arbitrariedad estatal, la traición a los intereses de los trabajadores, etc.- no han desaparecido, por lo que en el nuevo año 2025 las protestas se encienden con renovado vigor. Castillo también ha decidido recordárselo poniéndose en huelga de hambre durante cuatro días.
El pueblo de Perú vio en Castillo una oportunidad de cambio, y los habitantes del Perú rural estaban especialmente esperanzados, para quienes el Presidente Pedro Castillo, en solitario y sin partidos en el Congreso, era visto como el "elegido del pueblo" que podría mejorar sus vidas. Pero, en una amarga ironía, Castillo, una vez elegido, renegó de sus propias promesas electorales, aunque no lo dijo abiertamente. Y cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo solo, en lugar de confiar en sus votantes, decidió confiar en la legitimidad de la ley burguesa.
Castillo había olvidado que el Estado, con sus leyes y constituciones, que van a la papelera cuando estorban, es sólo un mediador de clase, un aparato de violencia en manos de la clase dominante. Esta ingenuidad le costó muy cara. Y más aún a los trabajadores del Perú, a quienes no se puede acusar de indecisión.
Se dice con razón que toda crisis es una oportunidad para que el proletariado tome el poder. Porque en el proceso de crisis todas las contradicciones llegan a su límite, toda la fealdad del capitalismo, que ha sobrevivido a sí mismo, sale a la superficie, y muchos trabajadores abren involuntariamente los ojos a la cruel e injusta realidad.
Pero todas estas reflexiones no sirven de nada si no hay un partido o, al menos, una organización que pueda no sólo explicar al pueblo la causa de sus problemas, sino también dirigirlo. Desgraciadamente en Perú no existía tal partido, izquierdistas reformistas como Perú Libre proponían tomar lo que pertenece al pueblo a través de elecciones, y las diversas coaliciones en el curso de las protestas eran excelentes en las distancias cortas, pero no podían ver detrás de individuos y congresos la verdadera causa de la crisis - el capitalismo. Así que estaban condenados a golpear a puerta cerrada.
Los líderes de las coaliciones de manifestantes hicieron muy pocas huelgas (algunas duraron de 24 horas a un par de días) para que la burguesía sintiera los efectos de las mismas, no buscaban pasar al poder económico y mucho menos al poder político. Todas sus acciones se reducían a reivindicaciones de sustitución de "malos" por abstractos "buenos". En estas condiciones, el proletariado se quedó solo ante la máquina burguesa de represión.
La cuestión principal es: ¿Aprenderán los proletarios de Perú una lección de esta historia? Después de todo, la burguesía ha sacado definitivamente sus conclusiones; a partir de ahora en Perú todas las protestas serán criminalizadas. La tarea más importante de los trabajadores es construir un partido revolucionario que pueda dirigir al proletariado; que no se limite a tontas demandas de cambio de gobierno; que no comprometa sus principios y promesas, como hizo Castillo. Un partido que no retroceda en el momento decisivo, que sienta el dolor y el terror de cada trabajador y que, por tanto, se comprometa con él de principio a fin. Este es precisamente el tipo de partido, este tipo de organización que le faltó al proletariado peruano, razón por la cual se perdió una gran oportunidad de tomar el poder en manos de los trabajadores.
A las diversas versiones de los manifestantes sobre las causas de la crisis, se sumó la desilusión ante la protesta como instrumento de presión sobre las autoridades. Desgraciadamente, los proletarios de Perú estaban solos, la ausencia de un partido o de cualquier organización que pudiera ponerse al frente de la defensa de los intereses de los trabajadores les jugó una broma cruel. Sí, hubo coaliciones de trabajadores, pero al final se rindieron o convirtieron la protesta en conciliadora. Habiendo sido capaces de organizarse espontáneamente contra la arbitrariedad capitalista y la violación por parte de la burguesía de sus propias leyes burguesas, los peruanos fueron incapaces de reconocerse como clase y, por lo tanto, decidieron exigir un nuevo congreso y un nuevo presidente en lugar de tomar el poder en sus propias manos. Una encuesta mostró que entre febrero y marzo de 2023, la opinión de que las protestas eran un arma seria en manos del pueblo cayó del 51% al 41%. La descarada brutalidad en la represión de las protestas también desempeñó un papel: los manifestantes vieron la mismísima "mueca del capitalismo", cuando toda la bravuconería sobre la democracia y el valor de la vida humana queda anulada cuando se trata de la posible pérdida de beneficios.
Por supuesto, los motivos de las protestas - la brutal explotación capitalista por parte de empresas locales, estadounidenses y chinas, la arbitrariedad estatal, la traición a los intereses de los trabajadores, etc.- no han desaparecido, por lo que en el nuevo año 2025 las protestas se encienden con renovado vigor. Castillo también ha decidido recordárselo poniéndose en huelga de hambre durante cuatro días.
El pueblo de Perú vio en Castillo una oportunidad de cambio, y los habitantes del Perú rural estaban especialmente esperanzados, para quienes el Presidente Pedro Castillo, en solitario y sin partidos en el Congreso, era visto como el "elegido del pueblo" que podría mejorar sus vidas. Pero, en una amarga ironía, Castillo, una vez elegido, renegó de sus propias promesas electorales, aunque no lo dijo abiertamente. Y cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo solo, en lugar de confiar en sus votantes, decidió confiar en la legitimidad de la ley burguesa.
Castillo había olvidado que el Estado, con sus leyes y constituciones, que van a la papelera cuando estorban, es sólo un mediador de clase, un aparato de violencia en manos de la clase dominante. Esta ingenuidad le costó muy cara. Y más aún a los trabajadores del Perú, a quienes no se puede acusar de indecisión.
Se dice con razón que toda crisis es una oportunidad para que el proletariado tome el poder. Porque en el proceso de crisis todas las contradicciones llegan a su límite, toda la fealdad del capitalismo, que ha sobrevivido a sí mismo, sale a la superficie, y muchos trabajadores abren involuntariamente los ojos a la cruel e injusta realidad.
Pero todas estas reflexiones no sirven de nada si no hay un partido o, al menos, una organización que pueda no sólo explicar al pueblo la causa de sus problemas, sino también dirigirlo. Desgraciadamente en Perú no existía tal partido, izquierdistas reformistas como Perú Libre proponían tomar lo que pertenece al pueblo a través de elecciones, y las diversas coaliciones en el curso de las protestas eran excelentes en las distancias cortas, pero no podían ver detrás de individuos y congresos la verdadera causa de la crisis - el capitalismo. Así que estaban condenados a golpear a puerta cerrada.
Los líderes de las coaliciones de manifestantes hicieron muy pocas huelgas (algunas duraron de 24 horas a un par de días) para que la burguesía sintiera los efectos de las mismas, no buscaban pasar al poder económico y mucho menos al poder político. Todas sus acciones se reducían a reivindicaciones de sustitución de "malos" por abstractos "buenos". En estas condiciones, el proletariado se quedó solo ante la máquina burguesa de represión.
La cuestión principal es: ¿Aprenderán los proletarios de Perú una lección de esta historia? Después de todo, la burguesía ha sacado definitivamente sus conclusiones; a partir de ahora en Perú todas las protestas serán criminalizadas. La tarea más importante de los trabajadores es construir un partido revolucionario que pueda dirigir al proletariado; que no se limite a tontas demandas de cambio de gobierno; que no comprometa sus principios y promesas, como hizo Castillo. Un partido que no retroceda en el momento decisivo, que sienta el dolor y el terror de cada trabajador y que, por tanto, se comprometa con él de principio a fin. Este es precisamente el tipo de partido, este tipo de organización que le faltó al proletariado peruano, razón por la cual se perdió una gran oportunidad de tomar el poder en manos de los trabajadores.
Y aunque nuestros hermanos obreros no hayan conseguido todavía todo esto, nosotros, los obreros ucranianos, viendo su fracaso, debemos sacar conclusiones por nosotros mismos, debemos aprender y organizarnos nosotros mismos, nadie lo hará por nosotros. Como dijo M. Gorki: "Los derechos no se dan, los derechos se toman". Es muy difícil no estar de acuerdo con esto. Por lo tanto, te instamos a que te unas a la FOU (Frente Obrero de Ucrania), a que luches y aprendas junto a nosotros por el bien de nuestro futuro común.
17 de abril, 2025
Autor: Mandy Pete